Princesa, de Patricia Sutherland
Capítulo 2
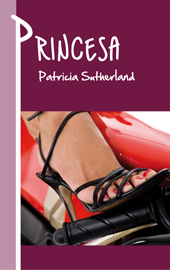
Aquel domingo los meteorólogos no habían acertado con el pronóstico. El día había amanecido con buen semblante; bastante despejado y con buena temperatura. El sol se asomaba de vez en cuando... En resumen; la comida-cena en el jardín de casa de los Di Pietro empezó bien, con tío Tony a cargo de la barbacoa mientras las mujeres se ocupaban de las ensaladas y los entremeses...
Pero acabó con tía Stella pidiendo pizzas por teléfono cuando la lluvia, que no estaba anunciada, pasó la barbacoa por agua.
Eso sí, la charla amena y las risas, como no dependían del clima, también estuvieron presentes. Por momentos, Tess tenía la impresión de que continuaba la misma celebración del día anterior, que sólo habían hecho una pausa para dormir y cambiar de escenario, ya que a excepción de los hermanos de su padre, y los nietos de tía Fina que se habían ido al campo con unos amigos, el resto de la familia estaba allí, en casa de Stella y Tony.
Era una vivienda unifamiliar, del mismo estilo victoriano común en la zona, algo más pequeña que la de los Gibb, con un jardín prácticamente exento de plantas ornamentales debido al tercer habitante de la casa; Alfredo, un precioso Gran Danés negro de dos años que las usaba a modo de juguete, en especial, si tenían flores, y que hoy había sido el único en catar la barbacoa.
Tal como Tess lo recordaba de otros tiempos, después de comer los hombres se habían ido al salón a ver los deportes, y las mujeres se habían quedado conversando en la cocina. Los intentos de averiguar “si había un hombre en su vida” también hicieron acto de presencia. Respondió la verdad; que no, que trabajaba demasiadas horas y salía demasiado poco y eso pareció conformarlas. Pronto Abby y su no-relación con el vecino ocuparon de nuevo la conversación, volvieron los consejos de Stella, las reacciones típicamente mediterráneas de Amelia, Fina saltó al ruedo apoyándola...
Y Tess se arrellanó en su asiento, sintiéndose felíz de volver a estar entre los suyos.
Sobre las cinco, los Gibb pusieron rumbo a su casa.
Amelia informaba a su hija mayor de las novedades de los miembros más jóvenes de la familia, cuando Abby, que caminaba más atrás junto a su padre, se acercó a Tess y le murmuró algo que ella no comprendió.
—Perdona, mamá... ¿Qué me has dicho, Abby?
—Es su garaje. Con un poco de suerte es él, que va a sacar la moto —musitó la menor de los Gibb con un inocultable brillo en la mirada, y al ver la expresión interrogante de Tess, aclaró—: Dakota.
Abby hablaba en voz baja, intentando disimular, pero no engañaba a nadie. Todos sabían que cuando ella detectaba la proximidad de algo relacionado con su príncipe azul, el resto del mundo dejaba de existir. Richard lo pasaba por alto, a pesar de que interiormente no comprendía la insistencia de su hija menor, de continuar aferrada a un sentimiento que jamás llegaría a buen puerto; Amelia, no. Ni lo comprendía ni lo aprobaba. Ni lo consentía. Aunque sus razones era de índole diferente. Y su reacción no tardó en presentarse:
—Dakota, Dakota, Dakota... ¿Es que nunca lograrás ver más allá de la casa de al lado, cariño? Deberías consultar a un psicólogo, hija, de verdad. No es normal que una chica inteligente y bonita como tú pueda pasarse la vida suspirando por un desastre como él —Amelia meneó la cabeza, contrariada—. Eso es; tú necesitas un médico, y él un buen corte de pelo y un trabajo decente...
Sin esperar respuesta, Amelia apuró el paso mientras revolvía en el bolso buscando las llaves. Richard se limitó a echar un mirada a su hija pequeña, y no hacer comentarios. También apuró el paso tras su mujer.
Tess se acercó a Abby y le habló en tono de confidencia.
—¿Trabajo decente? —preguntó.
Notó que ella no despegaba los ojos de la salida de garaje vecina, unos metros más adelante.
—Cosas de mamá... —rezongó Abby—. Trabajaba en un taller de motos, pero cerraron, y ahora...
En aquel momento, la joven apuró el paso, dejando a su hermana atrás, y la frase a medias.
Tess la siguió con la mirada. Se dirigía rauda y veloz, directamente hacia la enorme motocicleta roja que Tess había visto la noche anterior, que ahora salía de la casa de los Taylor, con su piloto a bordo. Vio que él se detenía, se apeaba y respondía al saludo de Abby, pero la expresión de su cara denotaba que no lo hacía de buen grado.
Tess también notó que su madre, que se disponía a abrir la portezuela roja del jardín para entrar, aminoraba la marcha un momento y meneaba la cabeza al ver a Abby forzando nuevamente una conversación con aquel mal partido, y que su padre se acercaba a Amelia, y le decía algo al oído. Pero la atención de la mayor de las Gibb volvió rápidamente a la parejita que conversaba.Desde que había llegado, le había llamado la atención que su hermana vistiera permanentemente de negro. La recordaba admiradora de los colores vivos y las rayas, pero ahora toda ella era una sinfonía en negro: hasta la gargantilla era de aquel lúgubre color, y sospechaba, también la ropa interior. Al ver al vecino, comprendió la razón: más que ex-mecánico, él le pareció un empleado de funeraria.
Uno muy alto, pensó; Abby era de mayor estatura que ella, y apenas le llegaba al hombro.
Llevaba aquellas increíbles grenchas sueltas, y unas estrafalarias botas con puntera de metal, repletas de hebillas. Era pleno verano -verano, al fin y al cabo, aunque se tratara de un verano londinense- y él calzaba botas... Gastaría gran parte de sus ingresos como mecánico en Dr. Scholl.
O su madre lo haría, harta de tener que entrar en el cuarto de su hijo con mascarilla.
Entonces, la voz de Abby la sacó de su abstracción contemplativa.
—Ven, Tess... —dijo ella, haciéndole un gesto de que se acercara con la mano, y cuando Tess llegó junto a ellos, añadió— ¿te acuerdas de él?
En absoluto.
Sabía quién era, pero de haberlo visto en otro lugar -suponiendo que se hubiera tomado la molestia de reparar en él, cosa más que dudosa-, jamás lo habría reconocido.
—Me temo que el jovencito que recuerdo guarda poco parecido con éste —respondió Tess.
Vio que él fruncía el ceño, pero cuando al fin dijo algo, en vez de dirigirse a Tess, se dirigió a su hermana, en un tono inequívocamente burlesco.
—¿Por qué habla así? —preguntó Dakota a Abby.
Ella festejó el comentario con una carcajada. Entonces, la intervención de su padre, desvió la conversación.
—Nosotros entramos —dijo Richard, tocándole el hombro a Tess para atraer su atención. Ella volvió la cabeza y se encontró con el rostro amable de su padre que ahora se dirigía al vecino—. Hola, Dakota.
—Señor Gibb —respondió él, con un gesto respetuoso.
Amelia también se dirigió al vecino con una sonrisa de plástico.
—¿No has pensado en cortarte el cabello, hijo?
—¡Mamá! —rezongó Abby, avergonzada por las alusiones que le dedicaban siempre—¡¿Otra vez con lo mismo?!
Él, en cambio, no se mostró ofendido o molesto. Al contrario:
—La verdad es que no —respondió con desparpajo, entre divertido y desafiante—. Pero uno de estos días a lo mejor...
—Eso ya lo he oído antes —comentó la mujer, a punto de alejarse por el pequeño camino que conducía a su casa, al tiempo que le hacía un gesto con la mano. Un gesto tan ambiguo que tanto habría valido a modo de saludo desabrido, que como expresión gráfica de “¡bah, tú no tienes arreglo!”.
—Yo también —sentenció él, irónico, y mantuvo la mirada en el matrimonio Gibb hasta que desaparecieron detrás de la puerta de su vivienda. Luego, su atención regresó fugazmente a Abby, de camino hacia su destino final: la mujer que hablaba raro.
—¿Quién eres? —le preguntó, pero mucho antes de acabar la frase, sus ojos le daban un buen repaso.
¿Quién era la madurita buenorra? Al fin, había algo fumable en el paisaje vecinal. Mientras no hablara...
Tess ladeó la cabeza en un gesto involuntario, y entornó un ojo, estudiándolo como si fuera el eslabón perdido. Quizás lo fuera, después de todo: se erguía perfectamente sobre sus miembros inferiores, pero llevaba el cuerpo cubierto de pelo y su comunicación, evolucionada para un primate, era considerablemente rudimentaria para tratarse de un homo sapiens. ¡Eureka! ¡Una literata acababa de probar la teoría darwiniana de la evolución!
Durante unos instantes, literata y pseudo-homo sapiens intercambiaron mensajes no verbales... hasta que Abby intervino:
—Es mi hermana, “la yanqui”, tonto, ¿quién va a ser?
¿Quién?... Jo-der, vaya dos.
Una tenía serios problemas para entender una frase tan clara como “paso de ti”, y eso que él llevaba años repitiéndosela a destajo. Y la otra, aunque estaba buenísima, le sonaba clavadito a las voces en off de las películas de los años cuarenta que a su viejo le encantaban y él tenía que tragarse cuando era crío. Rebuscada a más no poder.
Dakota se puso el casco. Bajó la visera con displicencia.
—Hola y adiós —se limitó a decir cuando pasó junto a ellas, a bordo de su moto.
—¿No está para comérselo? —dijo Abby, envuelta en un suspiro. Su mirada embelezada siguió al motorista hasta que él dobló en la esquina más próxima.
Tess sonrió ante la reacción de su hermana. Le pasó un brazo alrededor del hombro, guiándola por el pequeño camino hacia la casa mientras conversaban.
—Bueno... Quizás con un traje, y un buen corte de pelo... —miró a su hermana con una sonrisa que comunicaba que lo que decía no tenía nada que ver con lo que realmente pensaba—, y un curso intensivo de lengua...
Abby negó enfáticamente, con estrellas en su mirada:
—A Dakota no le hace falta nada y ¿sabes por qué?
Tess miró a su hermana con ternura. En su rostro juvenil, una sonrisa enamorada anticipó su respuesta:
—Porque es perfecto.
Tess asintió y continuó atenta a la “exposición sobre las virtudes de Dakota” que su hermana acababa de inaugurar en pleno jardín familiar.
Pero sólo en apariencia; su mente no dejaba de dar vueltas a un asunto:
¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la última vez que a ella un hombre le había parecido perfecto?
Curioso, pensó; no lo recordaba.
* * * * *Rosalyn no encontraba perfecto a su hijo. Ni mucho menos. Con veinticuatro años le toleraba de muy mal grado que tuviera aspecto de okupa, pero no que viviera como uno: no estudiaba, no colaboraba en el hogar más que para desordenarlo, y se había quedado sin trabajo.
Ahora, también se presentaba en casa a las tantas despertando al barrio en pleno con el rugido ensordecedor de su motocicleta. Ni hablar.
Dakota suspiró resignado cuando al abrir la puerta, se encontró a su madre con cara de pocos amigos, obviamente esperándolo para darle la brasa1.
—¿Estas son horas de llegar?
Él atravesó el corredor de paredes color salmón, decoradas con fotos de familia. Pasó delante de la rubicunda mujer de bata, sin detenerse, y se dirigió a su cuarto.
—Déjalo, ¿quieres? Estoy muerto.
—Muerto ¿de hacer qué? —insistió Rosalyn interceptándole el paso y obligándolo a detenerse abruptamente para no llevársela por delante.
Malhumorado, Dakota bajó la vista hasta la cabeza de su madre. Allí, dos rulos que escapaban de la redecilla azul, recogían de mala manera sendas porciones cobrizas del flequillo.
No podía imaginar la sensación de despertarse en plena noche y encontrarse algo así compartiendo su almohada; su padre era un santo varón.
—Lo que yo haga no es asunto tuyo.
Él entró en su habitación e intentó cerrar la puerta, pero Rosalyn la retuvo abierta con una mano.
—Ésto se tiene que acabar, ¿me oyes? O te buscas un trabajo y haces algo digno con tu vida, o...
—Ya tengo un trabajo —la interrumpió Dakota. Volvió a intentar cerrar la puerta—. Y ahora quiero dormir ¿vale?
—¡Mentiroso! ¡Cómo vas a tener un trabajo si llegas a estas horas y no te levantas hasta que la comida está servida! Mira, mira, mira... Dakota, no me saques de quicio...
—Son las tres de la mañana y llego a estas horas porque trabajo —repitió mecánicamente—. Y ahora, me voy a dormir.
—¿Qué trabajo?
Dakota exhaló un bufido.
—Soy puerta en un club del centro.
—¿Eres qué?
—Portero —aclaró al tiempo que retiraba la mano de su madre de la puerta en un gesto inequívoco de que esta vez la cerraría, con mano o sin ella, y al ver cómo lo miraba, añadió— : Es temporal. No pienso jubilarme de puerta ¿vale?
—Todo en tu vida es temporal, el problema es que siempre es temporal... —se quejó Rosalyn—. Tienes 24 años, Dakota, y nosotros nos hacemos viejos, y empezamos a estar hartos de cargar contigo...
La mujer dejó la frase inconclusa y cerró la boca, indignada. Su hijo había dado la conversación por acabada hacía diez palabras. Ya ni siquiera estaba a la vista, había desparecido tras la puerta que ahora estaba cerrada. “Cerrada” de cerradura; había oído claramente que él echaba llave.
“Muy bien”, pensó mientras se dirigía a su habitación, no perdería más el tiempo y los nervios intentando que el vago de su hijo entrara en razón. Haría que su marido se ocupara del asunto, y esta vez, sería de una vez por todas.
1Dar la brasa: importunar, molestar, incordiar.
© Patricia Sutherland