
DYLAN & ANDY
Protagonistas de Lola (Serie Moteros # 3)
CONTENIDOS EXCLUSIVOS
(Por orden de publicación)
(Página principal)
CR03 | CR04 | CR09 | CR16 | CR19 | CR22 | CR28 | CR32 | CR34 | CR35 | CR38 | CR39 | CR40 | CR41 | CR42 | CR43 | CR44 | CR45 | CR46 | CR47 | CR48 | CR50 |
CR47. Días de ilusión, 6. Parte 6
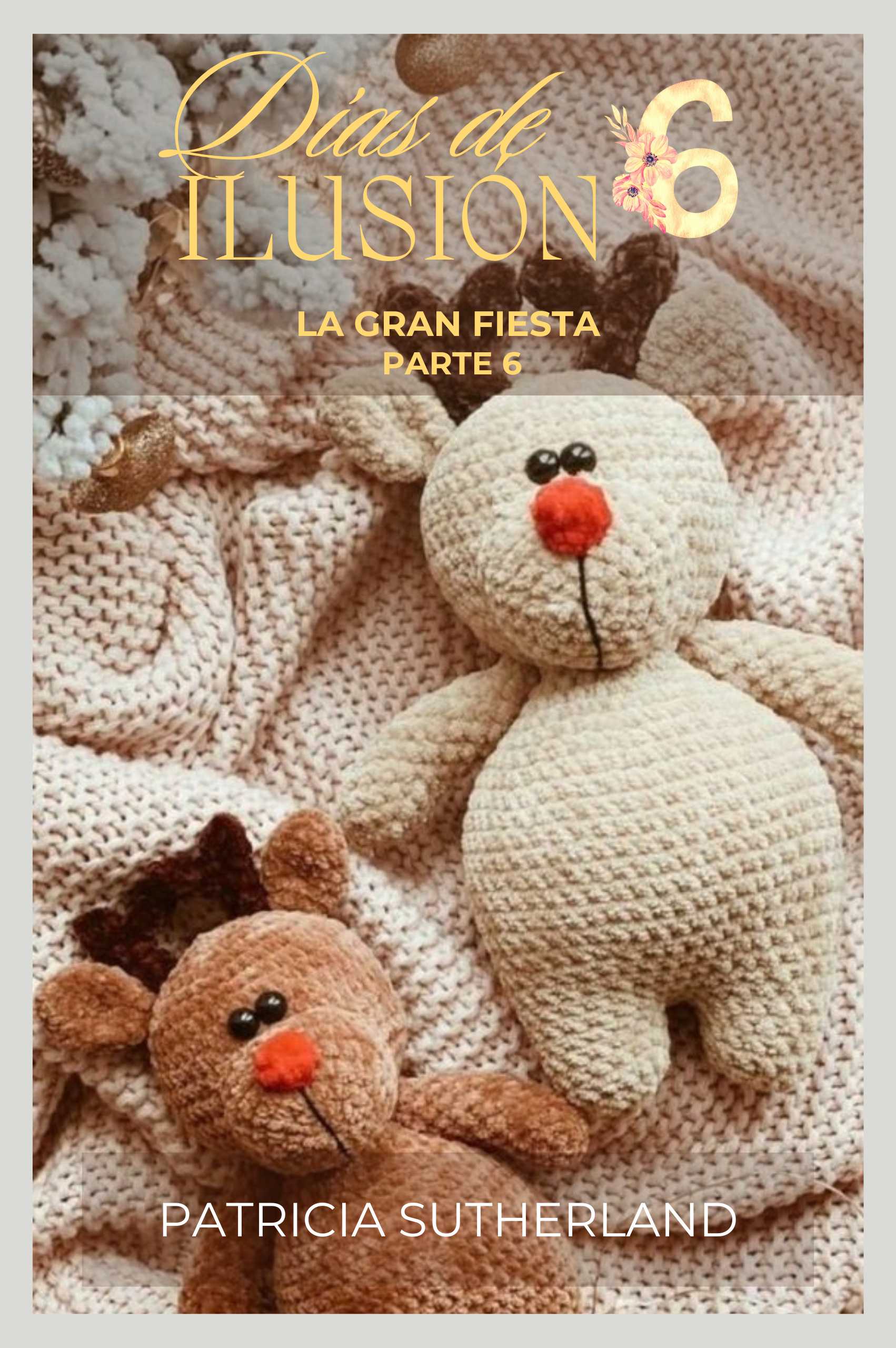
Sábado, 23 de julio de 2011.
Finca «La Savina»,
Menorca.
Hora «H».
- I -
Vistiendo unos amplios pantalones de bambula negros, una camisola de lino con un degradé de colores pastel, y su largo y ondulado cabello enmarañado, responsable de sus pintas de científico loco, Ciro Montaner atravesó a paso ligero el camino que conducía a la casona. Para ello, necesitó cruzar la zona sombreada, la propia piscina y, finalmente, la rosaleda, que se hallaba a la derecha de la construcción principal. Definitivamente, había más de los sesenta metros que le había dicho Pau entre un punto y el otro. Por suerte, no llevaba un humeante plato de arroz con bogavante en las manos, sino una vieja campana. Pero el sol era abrasador, llegaba tarde, y la culpable del retraso era su madre. Le costaba concentrarse con un loro parlanchín sobre su hombro y la mujer llevaba veinte minutos dándole cháchara, alegando que hacía diez días que no veía a «su niño».
¿De verdad? Primero, no era un niño. Segundo, solo había transcurrido una semana desde que se había tomado unas más que merecidas vacaciones. Y, tercero, no era porque lo echara de menos, que no se había despegado de él desde que había llegado a La Savina. O, al menos, no era esa la única razón. Pero allí estaba Neus Estellés, instalada en mitad de su área de trabajo, dándole palique —a él y, cómo no, a todo el equipo encargado del catering—, cuando, en realidad, lo que hacía era analizarlo en busca de pistas acerca de su actual situación romántica.
¿Situación romántica? Qué gracia. ¿Contra quién iba a tener él una situación de este tipo? Trabajaba mil horas por día. En dos restaurantes, a falta de uno. Y la mujer con la que podría, hipotéticamente, mantener algo más o menos parecido a una situación romántica, trabajaba tanto como él y no estaba nunca disponible. Ni siquiera cuando decía que iba a estarlo.
Sortear la interminable lista de obstáculos para verse y averiguar si deseaban algo más que los encuentros esporádicos de dos amigos sin derecho a roce, al principio, había sido parte de la diversión. Parte de la magia. Ahora, que, al menos él, tenía claro que deseaba más, la magia se había evaporado para convertirse en frustración pura y dura.
Cuando un mes antes de la fecha señalada para el viaje, Paula le había dicho que no iba a poder reunirse con él en las Islas Azores, para pasar cuatro días juntos —juntos en la misma isla, no en la misma habitación, y mucho menos, en la misma cama—, como estaba planeado, su desencanto había sido inmenso. Tanto era así, que se había inventado contratiempo tras contratiempo para cancelar sus siguientes citas con ella, seguro de que no sería capaz de volver a estar cara a cara, sin mostrar sus verdaderas emociones.
Así que, ahora, llevaba un mes y una semana sin verla, por lo que su situación emocional, que no sentimental, podía definirse en cinco palabras: estaba subiéndose por las paredes.
Desde luego, no era el estado ideal para soportar la cháchara de su madre. Mucho menos, el cabreo monumental de su abuelo. Al ir personalmente a comunicarle que la comida no se serviría en el cenador junto a la piscina, como se había planeado, sino en tres mesas puestas contra una pared del salón en la casona, dos cuernos rojos asomaban de su cabeza y en su mano dominante se había materializado un tridente de la nada. El aspecto de su tío no le había resultado más tranquilizador. Pero como conocía muy bien a Pau, estaba seguro de que la razón tenía que ver con su padre, y no con el cambio de planes.
Ciro se había limitado a responder un «vale, abuelo», y había seguido con lo suyo. El cambio de planes no le parecía una buena idea —añadía estrés y le complicaba las cosas al personal encargado del servicio—, pero hacía años que había aprendido a adaptarse. Los cambios de última hora eran el pan de cada día en su profesión. Además, cuando le habían contado el plan, le había extrañado que Andy quisiera mantener a sus amigos lejos del edificio principal. No porque fuera ilógico, sino porque era Andy. Su prima no era de las que escurrían el bulto, no estaba en su ADN.
Abrió la gruesa puerta de madera tallada y el fresco del interior lo rodeó, poniendo una sonrisa de placer en su rostro.
Qué maravilla, pensó.
Estaba a minutos de presentarse ante las mellizas Mitchell, a quienes apenas había visto unos segundos al llegar, pues las niñas dormían, y la ilusión por conocer a los dos nuevos miembros de la familia era, sin duda, lo mejor de su larga, solitaria y frustrante semana.
* * *
Estaba llegando a la puerta del dormitorio de Andy, cuando oyó que alguien lo llamaba con insistencia. Supo que no se trataba de ningún local, pues su nombre sonaba pronunciando a la inglesa, como si en vez de contar con cuatro letras, contara con cinco y la última fuera un «u». Lo que sí sabía era que se trataba de una voz femenina y que le resultaba familiar.
Se volvió hacia Abby con una sonrisa y la vio recorrer los últimos metros casi a la carrera, con sus cabellos rubios ondeando a cada lado de su rostro y esa expresión de persona feliz que le había impactado desde la primera vez que la había visto. En honor a la verdad, aquella vez, también había pensado que Abby era un bombón. Pero dado que su marido le sacaba a él tres cabezas, se había cuidado muy mucho de mostrarlo.
—Ay, Ciro, menos mal… ¿Puedo pedirte un favor? —dijo Abby, recuperando el aliento.
—No hay codornices, lo siento. Brian tendrá que conformarse con bichos nadadores. Los voladores no están invitados a la fiesta de hoy —se anticipó, en inglés, haciendo que Abby se tronchara de risa.
Ciro le caía muy bien a Abby, a quien le gustaba el tipo hispano, en general. Al chef lo encontraba especialmente ocurrente y simpático. Y, además, cocinaba como los dioses.
—No, no, no… Me he prometido que hoy no te daría la lata con peticiones culinarias… ¡Ya veremos si soy capaz de cumplirlo! Me ha dicho Ike que ibas a venir para tu turno de ver a las bebés… ¿Es así, o llego tarde?
Ciro asintió enfáticamente.
—Es así. Y no pienso cedérselo a nadie… ¡Mi tesooooooroooooo! —exclamó, imitando al conocido personaje de «El señor de los Anillos»—, así que no te molestes en pedírmelo.
Tuvo que esperar a que Abby dejara de reírse para averiguar lo que quería.
—¡Madre mía! ¡Me vas a hacer llorar! —dijo ella, todavía entre risas, secándose el lagrimal de uno de sus ojos—. ¡Qué tipo más divertido eres! Tu equipo se lo debe pasar en grande contigo en los fogones…
—Cuando no me cabreo y los pongo a remojar, junto con las judías…
Abby sacudió la cabeza, sonriendo otra vez.
—Mejor te digo lo que quiero, antes de que me dé la risa… —le tendió una elegante bolsa de papel con dos cordones trenzados a modo de asas—. ¿Le puedes dar esto a Andy? Es algo especial para sus niñas. Para las tres. Es de parte de todos. Bueno, en realidad, son regalos del club de moteros. ¿Se lo darás?
—¿Regalos del club de moteros? —repuso él con picardía.
Abby asintió al tiempo que se llevaba un dedo a los labios, en señal de silencio.
—Hecho —concedió.
—¡Muchísimas gracias! ¡Eres un sol!
—Intentaré que la curiosidad no me mate antes de llegar hasta Andy, y tenga que esconderme en un rincón a destrozar el envoltorio de pura ansiedad por ver lo que hay dentro —añadió Ciro, en lo que tuvo más de realidad que de broma.
Y vio que Abby, que ya se alejaba, volvía a reírse.
Ciro avanzó los dos metros que lo separaban de la puerta y se detuvo. Volvió a reírse con el cartel negro fijado con chinchetas que anunciaba lo que le sucedería a cualquiera que osara traspasar aquella puerta sin el correspondiente salvoconducto. Lo había hecho Danny, a pedido de Dylan, según le habían dicho, y lo único que contenía era una calavera cruzada por dos huesos.
«Este irlandés…», pensó risueño. «Eres la hostia, tío».
Movió el picaporte despacio, procurando hacer el menor ruido posible, y, al fin, asomó la cabeza por la puerta.
Entonces, la visión de dos hermosuras desnudas sobre el cambiador, que movían sus pequeños brazos y sus piernecitas, al tiempo que rezongaban, lo dejó completamente extasiado.
Supo en ese instante que se había enamorado perdidamente de esos dos seres pequeñitos.
Y supo algo más.
Algo en lo que nunca se había parado a pensar y de lo que pasaría algún tiempo más hasta que fuera plenamente consciente: deseaba ser padre.
* * *
En el interior de la habitación donde estaban las mellizas se había producido un gran alboroto, una mezcla de alegría y emoción, al ver los regalos del club de moteros.
En esos momentos, había mucha más gente de lo habitual con las niñas y eso contribuyó a la intensidad. Erin no se había separado de sus sobrinas. Esgrimiendo que al no vivir en la isla, solo podía verlas cuando viajaba, había reclamado para sí un turno en cada toma o cambio de pañales de las niñas que nadie había sido capaz de negarle. Anna había esgrimido el suyo de madre de la madre y tampoco se despegaba de sus nietas. Sumadas a Jaume y a Ciro, el portador de los regalos, sumaban cuatro invitados, más la madre de las criaturas: gente más que suficiente para que el alboroto fuera grande.
La gran emocionalidad de Andy tras el parto fue lo que marcó la diferencia. Ya tenía los ojos vidriosos, cuando Ciro comentó que los regalos eran tres, y no dos, como había sucedido hasta el momento. Excepto por Anna y las hermanas de Dylan, nadie parecía recordar que había otra niña entre los Mitchell. A sus padres se les partía el corazón al ver que a las mellizas las colmaban de regalos y, aunque Luz, no parecía afectada por la situación, preferían abrirlos cuando la niña no los veía. Esta vez, no tendrían que hacerlo a escondidas, puesto que también había un regalo para ella.
—Ay, por favor, mirad esto… —balbuceó Andy, cubriéndose la boca con una mano.
Mientras Erin y Ciro, con ayuda de Anna, aseaban a las recién nacidas, Andy se había sentado en un sillón cercano a abrir los regalos. Intuía que la razón de que Abby se los hubiera hecho llegar a través de la persona que estaba de turno a la hora del aseo de las bebés, era un intento de que las niñas estrenaran sus regalos.
—Si no te importa, prefiero no apartar la vista de esta contorsionista. No vaya a ser que se baje del cambiador y se largue en la furgo de su padre sin que nadie se dé cuenta —dijo Ciro que, en efecto, continuó poniéndole con bastante esfuerzo el pañal limpio a Zoe. La pequeña no dejaba de mover sus piernas e intentar darse la vuelta, frustrando, hasta el momento, cada uno de los intentos del chef de cerrar las pestañas del pañal.
La carcajada de Jaume le informó que, por alguna razón que se le escapaba totalmente, a su futuro tío político le había hecho gracia lo que acababa decir. Eso también era su pan de cada día. Todo el mundo se reía con él. Mejor que fuera con él y no de él, pensó.
—Pues, me alegro que te haga gracia, pero no es ninguna broma. ¿Os habéis dado cuenta de la agilidad que tiene esta niña? ¡Es como un bogavante loco!
—¡Ha dicho el cuerdo de la familia! —celebró Jaume, tronchándose.
—¡Eh, ¿qué es eso de comparar a mi nieta con un bogavante? ¡Te vas a enterar! —lo riñó Anna en broma—. Déjame a mí, que sabrás mucho de bogavantes, pero de bebés…
Sin embargo, Ciro no estaba por la labor de cederle su lugar a nadie. Como mucho, a los padres de la bebé, y solo si se ponían muy pesados. La abuela tendría que esperar, igual que el resto del mundo.
—Tranquila, tranquila, que aprendo rápido… Tú, quietecita ahí. —A lo que Anna respondió con un guiño, dejando claro que no había sido un ofrecimiento de ayuda honesto por su parte y aceptaba la derrota con deportividad.
Fue la voz de Andy la que atrajo la atención de todos nuevamente.
—Cambio de planes, chicos —anunció, muy emocionada, al tiempo que, con el móvil pegado a la oreja, esperaba que Dylan atendiera su llamada—. Arriba les ponéis esto. Enseguida os damos algo que conjunte para acabar de vestirlas.
Andy no se levantó del sillón y Jaume fue quien cogió las dos prendas.
—¡Toma ya! —exclamó, extendiendo una de ellas, que expuso, enseñándosela a los demás con una sonrisa.
Se trataba de una camiseta motera de tamaño bebé, lo que de por sí contribuía a convertirla en una prenda muy especial, puesto que el negro no era un color corriente en la vestimenta de los niños. Era de mangas cortas, con el cuello redondo, y tenía un serigrafiado muy especial en la pechera. Se trataba de un retrato a color, hecho por Abby, basado en la foto favorita de Dylan, en la que aparecían sus tres hijas. Luz sonreía a la cámara mientras, a su lado, sus hermanas dormían en la cuna, Coral pegada a Zoe, quien ocupaba cómodamente la mayor parte del espacio disponible.
Ambas prendas lucían la misma imagen y una leyenda cuyos datos variaban, según a quién perteneciera. La de Zoe ponía:
Zoe Mitchell
3º Miembro infantil
The MidWay Riders MC
Puesto que la camiseta de Coral ostentaba el número cuatro, quedaba claro que los moteros habían decidido otorgar a Luz el segundo puesto en la lista de miembros infantiles.
La destreza de Abby a la hora de plasmar el realismo de la foto sorprendió a todos por igual. Nadie solía recordar que era la mano creadora de la mayoría de los diseños en Rowley Customs y que, antes que eso, trabajaba como colaboradora en estudio de tatuaje del mismísimo BBCox, haciendo pintura corporal.
—¡Qué preciosidad! ¡No es porque sean mis sobris, pero las tres están para comérselas! —exclamó Erin, cubriendo a Coral con la toalla, después de cambiarle el pañal.
—¡Ay, Andy, son tan bonitas, que da pena tocarlas! —dijo Anna, cogiendo las prendas con tanto cuidado, como si fueran seres vivos.
Ciro se rio de buena gana al verlas.
—¡A ver quién es el guapo que consigue atinar con los agujeros! —se rio—. ¡Con lo que se mueve esta bebé, acabará con la foto en la espalda!
—Shhhh… Bajad la voz, que no oigo nada —pidió Andy cuando Dylan atendió—: ¡Calvorotas, al fin!
Dylan se acomodó mejor el móvil contra la oreja y se alejó un poco del tumulto que se había formado en el salón, junto a las mesas del improvisado bufé. Le sorprendió que la llamada fuera de Andy.
—¿Qué pasa, nena?
—Ven y trae a Luz. Vas a alucinar con el regalo que los moteros les han hecho a las niñas… —Su voz volvió a cortarse de la emoción.
Dylan lo notó y se preocupó. Aunque Andy estaba muy sensible, no era menos cierto que aquel día estaban rodeados de Estellés.
Instintivamente, buscó al abuelo de Andy con la vista. No tardó en encontrarlo, conversando con Evel. Entonces, buscó al tío de su mujer. También lo halló enseguida, haciendo relaciones públicas con los invitados y asegurándose de que todos estaban a gusto.
«Vale», pensó, «si ellos no son, ¿qué es?»
—¿Lloras porque me echas de menos? Me halagas, nena. ¡Me halagas muchísimo! —guaseó.
Y, como siempre, consiguió lo que se proponía. Sonrió satisfecho al oír que Andy se reía.
—¡Ay, Dylan! ¡No me hagas reír que me duele la tripa…! No, en serio, trae a Luz y ven. ¡Rápido, que tengo a las mellizas medio desnudas en el cambiador!
—¿Seguro que quieres que lleve a Luz? La pobrecita nunca liga nada… Y me da una pena…
—Esta vez ha ligado, calvorotas… —Su voz volvió a cortarse—. Y le va a encantar… ¡Venga, tráela enseguida!
Diez minutos más tarde, el espectáculo había dejado de ser el regalo de los moteros y había pasado a ser la reacción de Luz al ver su camiseta.
Había entrado corriendo con sus pasos cortos y su energía trepidante, sonriéndole a todo el mundo, y en cuanto su madre le había entregado el paquete aún cerrado, a la pequeña se le habían iluminado los ojos. Había rasgado el envoltorio con impaciencia, sin dejar de reírse, y al reconocer su cara en la serigrafía, había soltado una risita cargada de sorpresa.
—¡Luz! —exclamó, orgullosa, señalando con un dedo su cara en el retrato.
Dylan estaba arrodillado a su lado, disfrutando del espectáculo como si hubiera vuelto a la infancia.
—¡Sííí, eres tú! ¿Y esta? —le preguntó, señalando el rostro de Zoe.
Ella se llevó un dedo a la boca, pensativa, y luego, se volvió a mirar a su hermana sobre el cambiador. La señaló correctamente. Acto seguido, sin que nadie se lo pidiera, hizo lo mismo con Coral. Aún no se había aprendido bien sus nombres, pero los reconocía perfectamente.
—¿Sabes qué pone aquí? —le preguntó Dylan, aunque no esperó una respuesta—: Luz Mitchell. Esa eres tú. Y aquí pone… —fue leyendo en voz alta al tiempo que señalaba la frase correspondiente.
La niña los sorprendió, repitiendo lo que Dylan decía, con bastante corrección. Cuando acabó, miró a su padre con una sonrisa cargada de felicidad.
Dylan no pudo contener el impulso de estrujarla entre sus brazos.
—¡Ay, mi gordita, eres lo más de lo más! ¡Muy bien, Luz, muy bien!
Andy cogió la barbilla de la niña y se inclinó hacia ella. Que no hubiera hecho ningún además de coger la prenda, le hizo comprender que la pequeña aún no había hecho las asociaciones oportunas.
—Es tuya, Luz —le dijo con dulzura—. Es un regalo para ti. Te lo ponemos, ¿quieres?
Los bellos ojos azules de la niña brillaron de alegría.
—¡Síííí…! ¡Sííí…! —exclamó al tiempo que intentaba quitarse la ropa.
—¡Venga, papis, venga…! —animó Anna, lloviendo besos sobre sus mejillas rechonchas—. ¡Que esta niña está tan emocionada, que se nos va a desnudar entera!
Durante unos instantes, las tres camisetas estuvieron una junto a la otra, sobre el brazo del sofá donde estaba Andy, a la vista de todo el que quisiera admirarlas y alucinar con el talento de Abby y la gran sensibilidad de los moteros para con los suyos.
En aquellos momentos, nadie sospechaba siquiera que veinte años más tarde, los nombres que figuraban en aquellas tres prendas estarían indisolublemente ligados a otro nombre, que también aparecía en una camiseta motera del club The MidWay Riders: el de Romy Taylor, la hija de Dakota y Tess.
* * *
El sonido de una vieja campana interrumpió las conversaciones del salón y atrajo todas las miradas.
—¡Damas y caballeros, tengo el placer de anunciarles que las princesas de la casa ya están aquí! —anunció Ciro con pompa y, enseguida, se hizo a un lado para dejar paso a las niñas.
Zoe y Coral hicieron su aparición triunfal en el carrito de paseo doble al que sus padres habían extraído las capotas para facilitar la exposición de las niñas desde todos los ángulos. El carrito lo empujaba Luz con ayuda de Dylan. Andy, por su parte, se llevaba a sí misma y procuraba ir a la par de la comitiva, tarea que le estaba resultando inusualmente difícil.
Para satisfacción de los moteros (y orgullo de artista de Abby), las tres niñas vestían sus regalos. Dado que no se trataba de una indumentaria habitual, encontrar algo que conjuntara en los bolsos cargados de ropa que Andy había llevado consigo a la finca, había tomado su tiempo. Luz estaba encantada con su pantalón pirata de tela vaquera, pues la prenda incluía unos tirantes elásticos de color rosa fucsia, que conjuntaban muy bien con su flamante regalo. Con las bebés, en cambio, habían tenido que conformarse con unos pantalones cortos de color rojo, que se ajustaban a las piernas mediante sendos lacitos. Obsequio de sus tías, en realidad, formaba parte de un conjunto de dos piezas, pero era lo que menos desentonaba con la preciosa camiseta motera. A pesar de lo cual, no faltó el comentario crítico de rigor:
«¿A quién se le ocurre vestir de negro a dos bebés recién nacidas?».
Provenía de la misma persona de siempre, Roser Estellés, y, excepto Andy, que estaba muy cerca, nadie pareció reparar en el desafortunado comentario.
En realidad, ni siquiera se oyó: en cuanto las bebés quedaron a la vista de todo el mundo, el salón se llenó de murmullos de asombro y palabras de apreciación.
Enseguida se formó un corrillo de gente en torno a las niñas y sus padres. Se reían, comentaban y, al darse cuenta de que estaban hablando demasiado alto, se chistaban unos a otros, y vuelta a empezar.
Las bebés estaban despiertas haciendo las delicias de todos, especialmente del sector femenino que había caído rendido no solo ante la belleza natural de dos recién nacidas, sino también ante la alegría de su hermana mayor, quien rebosaba de orgullo ante los cumplidos que los moteros les hacían a las tres.
—Tío, no sé cómo de un tipo tan feo, pueden salir dos hermosuras como estas… ¡Pero enhorabuena por haberlo hecho tan bien! ¡Son una pasada de bonitas! —celebró Dakota. Tenía a Romina en los brazos y se inclinó hacia el carrito para que su hija pudiera verlas—. Mira, chiquitina, dos niñas pequeñitas, como tú. También eras así cuando naciste: pequeña y preciosa. —La estrujó contra su cuerpo y sonrió al decir—: ¡Tranquila, no te pongas celosa: sigues siendo preciosa!
—¡Scott! ¿Pero cómo le dices algo semejante a Dylan? —intervino Tess, incómoda por la sinceridad inoportuna de Dakota que le hacía pasar tan malos ratos.
—¡Venga, Bollito, no te pongas roja! ¡El irlandés sabe que es una broma! —repuso él, haciéndole un guiño a Dylan.
«¿Broma?», pensó Andy, que recibió el comentario de su exjefe con una risita irónica. Intercambió miradas con Dylan antes de decir:
—Lo de feo es tu opinión. Obviamente, no la comparto y estoy por apostar que la mayoría de las señoras presentes en esta sala, tampoco la comparte —añadió, sin mirar a nadie, dejando claro que se había percatado del gran interés que su marido suscitaba, en especial, a cierta invitada: una morena curvilínea, muy llamativa.
Dylan se tragó una sonrisa y continuó con cara de póquer ante las risitas -y risotadas- que el comentario de Andy había provocado entre sus colegas.
—Y, en realidad —continuó ella—, no lo hizo solo. Diría más bien, que fui yo quien lo hizo casi todo… Pero seguro que fue un cumplido, ¿no? Así que, ¡gracias, Dakota!
—¡Qué calado te tiene, Dakota! —celebró Maddox.
—Normal. Son años de experiencia viendo cómo las gasta el colega… —terció Niilo, haciéndole un guiño a Andy, que asintió ante aquellas palabras tan ciertas.
Conor soltó una risita cómica.
—¿Solo al colega? ¡A todos, tío! —exclamó, risueño, al tiempo que señalaba con un dedo acusador a Andy—. Esa mujer nos tiene a todos caladísimos. Sabe perfectamente de qué pie cojeamos cada cual.
Esta vez fue Andy la que soltó una risita. En su caso, de ironía.
—No te ofendas, Conor, pero no hace falta ser una analista del comportamiento para veros venir. Sois bastante previsibles, especialmente después de la segunda pinta de cerveza. Algunos, más que otros —añadió, mirando a Dakota.
—¡Ay, chica, cómo te echamos de menos! —reconoció él, al tiempo que sacudía la cabeza, divertido—. ¡Ese genio, capaz de ponerle las pilas al más pintando en un segundo, que nadie espera encontrar detrás de una sonrisa de cine…! ¡Qué bien me lo pasaba contigo!
Y esta vez, exageraciones al margen a las que era tan proclive, Dakota decía la verdad.
—¡Y tanto que sí! —concedió Evel, dedicándole a Andy una mirada cargada de nostalgia antes de inclinarse sobre el carrito a contemplar a las mellizas—. Ah, qué bebés más bonitas… Son una preciosidad. ¡Felicidades a los dos! ¡Y a ti también, Luz! ¡Felicidades por tus dos hermanitas! ¿Estás contenta? —le preguntó a la niña.
Los ricitos saltarines de Luz respondieron a la par que ella.
—¡Sííí…!
—¡Aprovecha ahora, que luego crecen y son un dolor de muelas! —apuntó Dakota.
Y no tardó en volver a oírse la misma regañina:
«¡Scoooooooooott!!».
- II -
A pesar de las insistentes miradas de Dylan, instando a Andy a que se retirara a descansar, como debía, había transcurrido cerca de una hora y media cuando ella al fin se había marchado del salón junto con las mellizas. Las bebés se habían dormido a los pocos minutos de llegar sin que eso hubiera desanimado en absoluto al grupo de admiradores. Los moteros y sus parejas se habían apartado un poco del carro doble de paseo para conversar sin molestarlas, pero a cada rato alguien regresaba a contemplar a las niñas o a acariciar sus manitas. Todos, de una forma u otra, estaban emocionados por la presencia de esos dos seres pequeñitos que habían revolucionado la vida de sus amigos.
Luz había intentado marcharse junto con su madre y sus hermanas, pero Dylan la había convencido de quedarse, alegando que la fiesta estaba en el salón y no querría perdérsela. En realidad, la razón de mantener a Luz allí era otra: estaba decidido a que su mujer se metiera en la cama y no hiciera otra cosa más que dormir hasta que fuera la hora de alimentar a Zoe y Coral.
Tan pronto entró en la habitación, Andy dejó que Dylan se ocupara de las niñas, y fue directamente a echarse en la cama sin siquiera quitarse las sandalias. Cerró los ojos y soltó el aire en un largo suspiro.
Dylan situó el carrito en un rincón en penumbras de la habitación, y después de cubrir a sus hijas con una ligera sábana, fue a reunirse con Andy. Al verla tendida en la cama de esa guisa, hizo un gesto de disgusto. Notó enseguida que se le habían ido hasta los colores de la cara, señal evidente de que no se sentía bien. Por eso se había marchado del salón, pensó disgustado. Lo que, en parte, era de agradecer, pues, de otra forma, seguiría allí, atendiendo a sus invitados.
Al margen del disgusto, la preocupación empezó a espolear a Dylan. Se sentó en su lado de la cama, y, apoyándose en un codo, se inclinó hacia ella.
—¿Piensas dormirte con los zapatos puestos o es una insinuación para que te desnude? Por mí, encantado, ya lo sabes. Pero también sabes lo que pasa después, ¿no?
Se había asegurado de sonar sexi y provocativo. Pero, entre la falta de reacción por parte de su mujer, y su palidez cadavérica, Dylan se angustió.
—¿Andy…?
—Dame un momento, por favor —suplicó ella.
El rostro del irlandés se tornó grave. Rodeó la cama y fue a sentarse junto a ella. Le concedió el momento que pedía, e insistió.
—¿Qué pasa, nena?
—Nada…, calvorotas. Tranquilo.
Él puso un brazo al otro lado del cuerpo de Andy y se acercó a ella.
—Abre los ojos y mírame —exigió. Cuando ella obedeció (a regañadientes), volvió a decir—: Dime lo que pasa.
Andy se sentía agotada, sin fuerzas ni para hablar. Hizo acopio de toda su energía para decir:
—No me siento bien. Llama a mi madre.
—¿Y qué tal si llamo al médico? —ironizó él, al tiempo que cogía su móvil dispuesto a hacer exactamente lo que acababa de decir.
Andy exhaló un suspiro, disgustada.
—Ajjj… Dylan, por Dios, haz lo que te pido. —De haber tenido más energías, lo habría dicho gritando. Como no las tenía, su tono se ocupó de comunicar el mensaje, logrando que él se quedara cortado.
Fue en ese preciso instante, cuando se estaba preguntando qué narices sucedía para que Andy reaccionara de aquel modo, que notó que la pechera de su precioso solero presentaba una aparatosa mancha húmeda que le abarcaba el pecho casi por completo. Algo semejante no había sucedido hasta ahora y Dylan no sabía cómo tomarlo.
—Preciosa, estás empapada…
«Si fuera solo arriba…», pensó ella. Y se limitó a mirarlo.
—Vale. Voy a buscar a Anna.
Andy manoteó su mano y la retuvo.
—No te vayas… —murmuró.
La preocupación de Dylan salió disparada hacia la estratosfera.
—Joder, Andy… —repuso él, con el corazón en la boca. Sacó el móvil y llamó a su suegra. En cuanto oyó que atendían, no esperó—: Anna, necesito que vengas al dormitorio. Ahora, por favor.
Cinco minutos después, Jaume abrió la puerta y condujo a Anna junto a la cama de su hija.
—Me voy enseguida —anunció, dedicándole una mirada compasiva a Dylan y una sonrisa a Andy, antes de desaparecer tras la puerta.
Anna mantuvo una actitud serena. La experiencia de tantos años como enfermera acudió en su ayuda, algo que agradeció inmensamente, pues ni Dylan ni la querida niña de sus ojos necesitaban más preocupación de la que ya tenían. Con tranquilidad, apoyó el dorso de la mano sobre la frente de Andy para comprobar si tenía fiebre. A continuación, le tomó el pulso. Finalmente, cogió la mano de su hija entre las suyas.
—Cuéntame, cariño. ¿Qué sientes?
—No tengo fuerzas… Estoy mareada… Y… —En vez de describirlo con palabras, señaló la pechera de su vestido con un gesto ambiguo de su mano libre ante el que Anna asintió. Tras una pausa, admitió lo que más le preocupaba—: Y estoy sangrando bastante.
Su mirada arrepentida se posó sobre Dylan unos instantes, antes de regresar a su madre.
Dylan resopló. Por la mañana, habían estado hablando de eso y ella le había asegurado que era normal. Y, claro, como era tan «normal», ¿qué problema podía haber en saltarse el reposo y dedicarse a atender a un batallón de invitados?
La serena voz de Anna impuso calma a la evidente preocupación de la pareja.
—Vale, cariño mío. Primero que nada, no te asustes. El parto agota las energías y, en tu caso, han sido dos. Tardarás en recuperarte. Semanas, no días —enfatizó—. Sé que tu intención era buena, pero, necesitas descansar. Como ves, no estás en condiciones de atender a vuestros amigos. Tendrás que dejar que Dylan se ocupe.
Los ojos de Andy volvieron a desviarse hacia él, mucho más arrepentidos que antes. El primer impulso del irlandés fue asentir con la cabeza en un silencioso llamado de atención, pero capituló un instante después y simplemente la miró.
Anna continuó.
—Has tenido una subida brusca de leche y, ya sabes que, en una mujer que acaba de dar a luz, lo que pasa arriba…, digamos que, repercute abajo, y viceversa —le explicó con dulzura. Estando Dylan presente, prefirió ahorrarse los detalles.
Sonrió al escuchar el suspiro de alivio de su yerno, y lo miró mientras decía:
—Y ahora que tu marido sabe que no hace falta ir corriendo al hospital, podemos pedirle que vaya a atender a los invitados mientras yo te ayudo con el sacaleches.
—¿Está bien, de verdad? —insistió el irlandés.
—Ahora mismo, no —repuso Anna, con sinceridad—. Pero dentro de un rato, cuando haya descansado, sí.
Dylan asintió con la cabeza, dando por buena la explicación. Emitió un silbido de alivio.
—Vale… Vale —dijo en un intento de volver a centrarse—. Entonces, te traigo el sacaleches y demás cosas, te envío a Danny en un rato para que guarde la leche en la nevera, y me ocupó de los invitados. Y tú, Andy, vas a quedarte aquí, descansando. Quiero verte dormir. Que sepas que pienso venir a cada rato a comprobarlo, ¿estamos? —La miró muy serio—: No me des estos sustos.
Andy estiró su mano para que Dylan la cogiera y tiró de él. Cuando tuvo su cara a diez centímetros, acarició su barbilla amorosamente. Dylan la dejó hacer a regañadientes.
—Lo siento mucho, calvorotas… ¿Me perdonas?
—¿Por ser tan cabezota? —propuso él, muy serio.
Andy asintió.
—¿Por no hacerle caso a tu marido, como corresponde? —volvió a decir él—. Suele tener razón nueve de cada diez veces… Por no decir, siempre.
Vio que una desvaída mueca de ironía aparecía en el rostro de su mujer, anticipando una respuesta que no le sorprendió en absoluto:
—Tampoco te pases…
Eres tú la que se está pasando. Y mucho.
Pero ese no era el momento de dar rienda suelta a su disgusto. Ya hablarían del tema cuando ambos estuvieran en mejores condiciones.
—Vale… Ahora, me voy —dijo él, inclinándose a besarla en los labios—. Pero volveré, y ya sabes lo que quiero encontrarte haciendo, ¿no?
El beso fue para Andy una confirmación del estado de ánimo de Dylan: tan breve y tan ligero que no cualificaba como tal.
Ella asintió moviendo la cabeza arriba y abajo varias veces, imitando a Luz. Era algo que, normalmente, le funcionaba muy bien cuando se proponía ablandar a Dylan. Esta vez, en cambio, no dio el resultado esperado.
La sonrisa de Dylan fue una mueca irónica tan desvaída como lo había sido antes la de Andy.
—Me parece que mi querido irlandés está un poco enfadado —susurró Anna, tan pronto Dylan abandonó la habitación.
—Él está enfadado y yo, reventada… —se lamentó Andy—. Debí acostarme después de amamantar a las niñas. Seré idiota…
* * *
Cuando Dylan acabó con los encargos de Anna y fue a reunirse con sus colegas, tan solo la familia se hallaba en el salón. Estaban instalados en el área de sillones mientras los camareros retiraban las cosas del bufé. Todos, menos Francesc, Pau, y Ciro, que, dedujo, se habrían puesto a trabajar en los preparativos de la cena.
—¿Se han ido?
—Gracias a Dios —repuso Roser, ganándose un codazo de su hermana Neus, acompañado de las palabras «tú siempre tan sincera».
Dylan se limitó a ignorarla y miró a su padre, en espera de una respuesta útil.
—Están en la piscina. Evel propuso darse un baño, Dakota lo secundó y allá que fueron todos «a inflar los manguitos» —explicó Brennan, riéndose con el final de su frase, que en realidad habían sido las palabras textuales que uno de ellos había usado—. Conor es como un niño grande. Andy tiene razón. No me extraña que cautive a todo el mundo…
Dylan se ahorró los comentarios. Andy y Conor, en una misma frase, no eran una buena combinación para él. A pesar de que Conor había resuelto sus diferencias con él y, teóricamente, estaban en paz, seguía pensando que para estar más cerca de los treinta que de los veinte, a Conor le faltaba un hervor. O dos. Y en cuanto a Andy… Mejor que nadie le recordara lo cabreado que estaba con ella por ser tan testaruda.
—A lo mejor es una idea mía —intervino Chad—, pero me parece que Evel lo propuso para que mi hija pueda descansar tranquila… Se la veía agotada… como es natural —añadió sin ánimo de alarmar a nadie, aunque él, personalmente, estaba bastante preocupado.
Brennan asintió a lo dicho por su consuegro. Si él y, obviamente Chad, se habían dado cuenta de que Andy no tenía buen aspecto, estaba seguro de que sus amigos también. Además, Anna había recibido una llamada, se había marchado de inmediato y aún no había vuelto. No hacía falta ser adivino para saber que algo sucedía.
—Estoy de acuerdo. ¿Se ha acostado ya? —preguntó, en un intento de averiguar cómo estaba su nuera sin aludir a ello directamente, pues su hijo tampoco tenía el aspecto de siempre. Estaba demasiado serio.
Dylan decidió que no tenía sentido preocuparlos. Anna, que tenía sobrada experiencia en el tema porque era enfermera y madre de tres hijos, había dicho que Andy se recuperaría en cuanto descansara y él se ocuparía personalmente de que eso se cumpliera a rajatabla.
—Sí, ya estaba medio dormida cuando me fui. He dejado a su madre de vigía por si se despierta de repente, recuerda que sus exjefes están aquí, y se le ocurre venir a hacer de anfitriona. Otra vez. Bueno… Voy a ver qué están haciendo mis colegas.
Ya se había dado la vuelta para marcharse, cuando Neus habló:
—¿Puedo darte un consejo, sobrino?
«Mejor que no», pensó él. Al fin, se volvió a mirar a la tía de Andy.
—¿Lo necesito? —preguntó. Vio que aquella mujer que le caía tan bien asentía enfáticamente, y suspiró—. Vale. A ver, dame ese consejo.
—Recuerda con quién estás tratando —le dijo Neus, con cariño—. Cuando tú todavía vivías en esa oscuridad de la que nos hablaste el día de vuestra boda, hacía años que Andy se ocupaba de su familia. Creció sin tiempo de pararse a pensar en cómo se sentía o en lo que le gustaría hacer, porque ocuparse de las necesidades de su familia era prioritario. Si esperas que haber parido, domará a esa fiera interior que le hace ser quien es, cometes un error. Mi sobrina no sabe cómo no hacer lo que cree que debe hacer. No tuvo tiempo de aprender. Pero tú puedes enseñárselo… si eres paciente con ella.
Dylan no quiso mirar al padre de Andy. Lo dicho por Neus lo aludía directamente, y sintió pena por él. No por el hombre que había abandonado a su familia años ha, sino por el que había regresado y se estaba empleando tan a fondo por recuperar el tiempo perdido. Tampoco quiso mirar a su propio padre. Brennan Mitchell se había convertido en fan incondicional de Andy y sospechaba que, probablemente, no encontraría en su padre el apoyo que él necesitaba en aquellos momentos.
Y, desde luego, Dylan lo necesitaba.
Era natural que todas las miradas se centraran en la madre primeriza y en las niñas. Pero nadie parecía caer en la cuenta de que él también lo era. Era un padre primerizo, lidiando con dos bebés recién nacidas, una niña de casi dos años y una mujer que no había parado en todo el embarazo y, tras el parto, seguía siendo incapaz de parar, aunque fuera a rastras. Él no tenía a quién acudir cuando se sentía desbordado —mental y emocionalmente—, algo que sucedía muchas más veces de lo que nadie se imaginaba. Desventajas de tener pintas de tipo duro.
—¿Ya está, puedo irme? —dijo con cierta ironía, no exenta de cariño.
Neus le arrojó un beso con la mano.
—¿Te he dicho hoy que eres el mejor, Dylan? ¡El mejor del mundo mundial!
—Sí, claro, ahora intenta arreglarlo… —se despidió él.
Aunque Neus no lo supiera, puesto que no llegó a verlo, una sonrisa lucía en el anguloso rostro del irlandés cuando se marchó del salón.
* * *
La zona de la piscina parecía una fiesta infantil, lo cual ya tenía sus bemoles, habida cuenta de que las únicas auténticas infantes —Luz y Romina— jugaban tranquilamente en el parque de arena, al cuidado de Alba Estellés, la hija de Pau, a quien su abuela había ido a recoger al aeropuerto.
Dylan miró alrededor con una expresión de asombro y diversión. Por lo visto, Conor no bromeaba al anunciar que había llegado la hora de «inflar los manguitos». Alguien había sacado todos los flotadores y demás accesorios acuáticos del armario, y ahora lucían sobre los humanos que mantenían una guerra naval en la piscina. Algunos de esos humanos estaban irreconocibles. Era imposible mirarlos y no reírse. La finca había pertenecido a los abuelos maternos del tío de Andy, de modo que aquel armario guardaba auténticas reliquias, que ahora se estaban aireando tras décadas juntando polvo en un estante.
En ausencia de Danny, que se estaba ocupando de envasar, etiquetar y refrigerar la leche para las mellizas, Conor había conectado su móvil a los altavoces. La lista que había escogido era música de su estilo —para bailar hasta que el cuerpo decía basta—, pero el volumen era adecuado: animaba el ambiente, sin interferir con las conversaciones de las mujeres. Ellas no participaban en los juegos acuáticos por el momento. Habían juntado las tumbonas sobre el césped que rodeaba la piscina y se habían instalado allí, a pleno sol, con sus gafas de sol y sus refrescos, donde conversaban animadamente. No todas, en realidad. Xena se limitaba a oírlas, mientras consultaba su timeline de Facebook. A Dylan no le sorprendió. Las parejas de Maddox solían ser más raras que un perro verde. Esta, en particular, había llevado su estupidez a la máxima expresión, tirándole los tejos al anfitrión —o sea, a él—, quien, casualmente, acababa de convertirse en padre de dos bebés, razón por la cual los moteros se habían reunido allí. ¿Qué esperaba? ¿Qué él le siguiera el juego? Imbécil, no; lo siguiente.
Pasó frente a ellas y las saludó con un gesto de la mano, sin detenerse. Su intención era dirigirse hacia el extremo de la piscina, donde dos de los guerreros —Dakota y Evel— hacían una tregua, descansando contra el borde de azulejos celestes. Pero Tess lo detuvo con una pregunta.
—¿Cómo está Andy? La noté un poco pálida, ¿se encuentra bien?
Dylan hizo un alto en el camino, pero no se acercó. Tal como había dicho Chad, los moteros se habían retirado del salón para que Andy descansara. Probablemente, no solo se habían dado cuenta de su malestar, sino también de las miradas insistentes que él le lanzaba para que dejara de comportarse como la Mujer Maravilla y se metiera en la cama de una jodida vez. Suspiró. Seguía bastante molesto con su mujer y no quería pagarla con los invitados. Tampoco quería que se le notara y que ellos se dieran cuenta.
—Está bien, Tess. La dejé durmiendo… Y, si de mí depende, no volveréis a verla hasta mañana —añadió sin poder evitarlo. ¡Joder, qué mosqueo tenía con Andy!
Un segundo después, como era de esperar, Dylan se arrepintió de no haber mantenido el pico cerrado. Mientras Tess le obsequiaba una sonrisa asombrada, las demás mujeres del grupo empezaban a alborotarse. A juzgar por las miradas que le llegaban de todas direcciones, estaba claro que acababa de soltar a un lobo dentro del gallinero.
—Por suerte, no depende de ti —Erin fue la primera en intervenir.
La mirada de Dylan pasó de Tess a su hermana. Alzó las cejas en un gesto displicente.
—No recuerdo haberte dado vela en este entierro.
—¿Y desde cuándo espero a que me la des para decirte lo que pienso? —se rio ella. Fue una risa cariñosa que, sin embargo, a Dylan le sentó como una patada en la boca—. Vamos, hermano…¡Relájate!
Ya. No era tan fácil «relajarse» cuando llevaba cuatro días haciendo malabarismos con todo y durmiendo a ratos. Por no mencionar, los ocho meses y medio anteriores. Pero dadas las circunstancias, en su opinión, lo llevaba bastante bien.
—Estoy bien, Erin. No hace falta que te preocupes por mí —se limitó a responder y volvió a ponerse en movimiento, dispuesto a largarse. Recibir consejos no solicitados no era su punto fuerte. Y ya llevaba uno a la espalda. No quería más.
—No sé si te has dado cuenta, Dylan, pero eres el único sin traje de baño —dijo Abby, risueña.
—¡Uy, qué tentación más grande! —apostilló Amy y al ver la socarronería en los ojos de Dylan, se apresuró a matizar—. ¡Hablo de tirarte a la piscina, chico!
A lo que Nikki asintió con énfasis.
—Casi te diría que, vestido de la cabeza a los pies, estás tentando al demonio —advirtió la vicepresidenta de los MidWay Riders, al tiempo que señalaba con una mirada rápida a los moteros, dándole a entender a qué demonios se estaba refiriendo.
Tess no hizo comentarios, pero su sonrisa le informó que estaba de acuerdo.
La pareja de Maddox había dejado de consultar su móvil y ahora lo miraba a él con una expresión entre desafiante y divertida.
La verdad era que si Abby no hubiera mencionado el traje de baño, Dylan habría seguido sin darse cuenta de que no lo llevaba. Ni siquiera había pensado en darse un chapuzón en la piscina. Estaba todo el tiempo entrando y saliendo de la casa, ocupado con otros asuntos. Sin embargo, prefería mil veces hablar del bañador, a hacerlo de su estado de ánimo o, peor todavía, tener que escuchar consejos sobre cómo debía comportarse si quería ser el marido perfecto. Bromas aparte, ya lo era. Un marido perfecto y un padre de aúpa. Y no porque lo dijera él, sino la propia interesada: su esposa. La misma que, aquel día, lo tenía trinando de rabia.
Dylan se dio un golpe en la frente, haciéndose el olvidadizo.
—Ya decía yo que me olvidaba de algo… —Giró noventa grados para regresar por donde había venido—. ¡Gracias, chicas!
Sin embargo, la suerte no estuvo de parte del irlandés.
—¿«De algo», nada más? —terció Erin, nuevamente—. El bañador es muy significativo, no diré que no. Cinco años atrás, nos habrías recibido en traje de baño y con un par de litros de cerveza en el cuerpo, aunque… Bueno, eso es harina de otro costal. Pero, fíjate, lo más importante es que te estás olvidando de que tienes tres niñas y una mujer, no cuatro niñas.
Dylan se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Que su hermana le diera un sermón era justamente lo que le faltaba para acabar más cabreado que un babuino. Erin continuó sin darle ocasión a que abriera la boca.
—Estás asustado y es muy comprensible. No tienes ni pajolera idea de lo que está pasando en el cuerpo y en las emociones de tu mujer, y te asusta perder el control, que las cosas se salgan de madre y no sepas cómo resolverlo. Pero tienes que relajarte —enfatizó—. Tú no tienes nada que resolver, Dylan. Andy necesita ayuda práctica, no que le digas lo que tiene que hacer. Ella lo sabe de sobra… —Al ver que él intentaba meter baza, adelantó una mano en señal de silencio—. Y si no lo sabe, y la caga, ya aprenderá. Está en su derecho, ¿sabes? Cagarla no es una prerrogativa exclusiva de Dylan Mitchell. La estás sobreprotegiendo, hermano. Y no hace falta que te diga que Andy no es de la clase de mujer que ve eso con buenos ojos.
Dylan no toleraba la verborrea de sus hermanas —de ninguna de las dos, pues Erin y Shea parecían cortadas por la misma tijera en ese sentido—, le daba igual que sucediera en privado o delante de la gente. Eso no le importaba, él no tenía complejos. Pero esta vez, para su sorpresa, Erin había tocado hueso. Andy había cometido un error quedándose a atender a los invitados, en vez de retirarse a descansar. Había creído que su cuerpo respondería, y no había sido así. ¿Por qué él se había cabreado tanto por eso?
La respuesta apareció clara en su mente: porque no tenía ni pajolera idea de lo que estaba pasando en el cuerpo y en las emociones de Andy, y se le helaba la sangre de solo pensar en que las cosas se fueran de madre, y él no supiera cómo atajar el problema. Le aterrorizaba la idea de que a Andy o a las niñas les sucediera algo, y que él no pudiera hacer nada para evitarlo. No sonaba nada a él, desde luego, —no era un cobarde, mucho menos, un miedica—, pero allí estaba la realidad para demostrarle que nunca era tarde para experimentar emociones nuevas. Su problema tenía nombre y apellido: estaba sufriendo un ataque de responsabilidad de los que hacían época.
Por mucho que detestara tener que admitirlo, le debía una a su verborreica hermana.
Lo pensó, pero no llegó a decirlo.
De repente, todos sus colegas lo rodearon, y al grito de «¡Al agua, pato irlandés!», lo arrojaron a la piscina entre risas y vítores.
* * *
—¡La madre que os parió…! ¡Cuando salga de aquí, os vais a enterar, cabrones!
Dylan se desgañitaba desde la piscina, mientras los angelitos —algunos de pie en el borde de la piscina, otros en el agua, cerca de él— se reían a carcajadas.
—¿Qué tal el agua, Dylan? Fresquita, ¿a que sí? —celebró una voz que no procedía de un motero ni le hablaba en inglés. Era de Ciro, que cámara de vídeo en mano, lo estaba grabando.
El chef había aparecido de la nada, así que estaba claro que nada de lo que sucedía era casual. Dylan ya le daría lo suyo por aliarse con el enemigo, pero ahora había otro asunto que ocupaba su atención. Después de palparse sus cuatro bolsillos bajo el agua, descubrió con horror que lo que buscaba no lo llevaba encima. ¿Se habría caído al agua en la zambullida?, pensó. Miró hacia el fondo de la piscina mientras movía los brazos para mantenerse a flote. Y no, tampoco estaba allí.
—¡Mi móvil, tíos! —gritó—. ¿Qué coño habéis hecho con mi teléfono?
Desde la orilla, Conor, sacudió su mano. Llevaba unas enormes gafas de snorkel antediluvianas sobre la frente. El largo tubo rojo le daba el aspecto de un extraterrestre con una sola antena.
—¿Hablas de este móvil?
Dylan soltó un suspiro de alivio. Ese móvil era su vida. Al margen de las fotos y los vídeos de Luz, del embarazo de Andy, y de las mellizas, aquel aparato era su centro de operaciones. Controlaba desde él la automatización de su casa, el circuito cerrado de televisión que había hecho instalar en la obra de Mallorca, a pedido del caprichoso de Domènech Oriol Martí, y todos los sistemas que mantenían operativos los equipos del gimnasio de Andy además del sistema de seguridad. Tenía copias de todo en la nube, por supuesto. Lo que no tenía era tiempo. Ni un minuto. Cero. La sola idea de tener que usar un tiempo que no tenía en ocuparse de comprar un móvil nuevo lo desesperaba.
—¡Joder, tíos! ¿A qué habéis venido? ¿A celebrar mi paternidad o a matarme de un infarto? —espetó. Acto seguido, se puso a bracear hasta el borde de la piscina.
Alguien lo detuvo, cogiéndolo por un pie.
—¿Dónde crees que vas? —preguntó Dakota. Ya no estaba descansando junto a Evel, sino detrás de Dylan, sosteniendo su pierna para evitar que saliera de la piscina—. Un buen chapuzón te vendrá bien porque estás desquiciado, hermano. Y te entiendo. ¡Más que estarás dentro de dos meses cuando sigas sin dormir, sin follar y comiendo mientras cambias pañales! —El motero acabó de hablar desternillándose de la risa. Lo dicho resumía tan bien lo que habían sido sus dos primeros meses de padre primerizo, que o se reía o se echaba a llorar de desesperación.
Desde la zona de tumbonas, la censura no tardó en dejar oír su voz.
—¡Scooooooottttt! ¡Por Dios, modera tu lenguaje!
—Ah, y eso también, ¡no podrás volver a hablar como un tipo normal hasta que tus hijas cumplan los dieciocho, tío! —añadió Dakota. Miró a Dylan con cara de niño travieso al que su madre acaba de regañar y los dos explotaron en carcajadas. Aunque Dylan no solo se reía con Dakota, sino también de él: lucía unas gafas de buceo del año de la pera. En su caso eran azules, aún más enormes que las de Conor, y no las llevaba sobre la frente, sino donde debía.
Y mientras Dakota y Dylan se reían, los demás lo celebraban con aplausos y ovaciones.
Evel fue el primero en acercarse a sus colegas. Haciendo honor a su fama de elegante, no había escogido ningún artilugio del estante de las antiguallas. En cambio, lucía sus propias gafas de natación de alta competición, superestilosas, con un gran ángulo de visión y tratamiento de espejo.
—¿A que ahora te sientes mejor? —le dijo a Dylan.
El irlandés lo miró con desconfianza.
—¿No es una pregunta un poco capciosa? —Si respondía que sí, lo mantendrían un par de horas más en remojo. Y si decía que no, esos locos eran muy capaces de probar con otro método de relajación intensiva. Léase, emborracharlo.
—¡Eh, no somos tan terribles! —se defendió Evel, pero su sonrisa decía a las claras que sí lo eran.
Dylan soltó una risotada.
—¿Ah, sí? ¿Y eso, desde cuándo?
Evel se volvió hacia el público que estaba de pie en el borde de la piscina.
—¿Sabéis? Este tipo dice que somos terribles. ¿Nos merecemos semejante acusación? Porque yo creo que nooooo…
Un coro ensordecedor de «boooooo», «¡noooooo!», y «¡somos unos angelitos!», llenó el lugar al instante.
—A ver, colegas… ¿Os acordáis de mi granizado de limón? ¿El que dejé sobre ese muro cuando fui a ver a Andy? —dijo Dylan, sacando un brazo del agua para señalar el lugar—. Algún angelito lo rellenó con vodka. No preguntaré cuál, pero, por suerte, los camareros lo retiraron a tiempo de evitar un problema. Por lo visto, recibieron un chivatazo de un ser caritativo, y tampoco diré cuál. Lo que sí os voy a decir es lo siguiente. Primero, hoy, en esta finca, aparte de vosotros que bebéis como cosacos, hay tres niñas que aún no tienen edad suficiente para beber alcohol. Así que, el plan de ir dejando vasos por ahí, a su alcance, no es una buena idea. Segundo, yo sí tengo edad suficiente, pero no lo voy a hacer. No es que no quiera, sabéis que me encanta una buena Guinness…
—Quien dice una, dice dos o tres… —terció Niilo, jocoso, nadando hacia donde estaban Dakota, Evel y Dylan.
—Hablamos del irlandés, tío —se burló Maddox, que había sustituido su gorro bobmarleriano por uno de baño de los años sesenta decorado con flores de goma multicolores—. ¿Qué son dos o tres cervezas para él?
—¡Son suficientes para que se le active el modo «no me mires, que te zurro»! —concedió Conor, desde la orilla, que recordaba perfectamente las malísimas pulgas que gastaba Dylan cuando bebía.
—¿Y desde cuándo necesita beber más de la cuenta para zurrar a alguien? Si no lo hace más a menudo es porque, en el fondo, es un pasota… —intervino Ike, haciéndole un guiño a su futuro cuñado.
En efecto, lo era.
Para según qué cosas, era un pasota de marca mayor. Y suerte tenían esos tíos de que fuera así, porque, al enterarse de la bromita que habían intentado gastarle con el granizado, de otra forma, les habría hecho pasar un mal rato. ¿Y si Luz, que estaba en la edad de tocarlo todo, hubiera cogido el vaso? A la niña le encantaba el granizado de limón.
Esperó pacientemente a que cesaran las risas y, entonces, continuó con lo que estaba diciendo antes de que lo interrumpieran.
—Pero hoy no puedo beber. Mi mujer y mis bebés recién nacidas me necesitan sobrio. Totalmente sobrio —enfatizó—. Así que, si queréis tocarme las narices, ya podéis ir pensando en alguna otra forma de hacerlo, ¿estamos?
Los comentarios, las pullas y los aplausos volvieron a sonar. No estaban todos a una. Algunos se quejaban de que Dylan siempre encontraba una excusa para librarse y que eso no podía ser. Otros, celebraban poder meterse con él, aunque no fuera mediante el uso del alcohol, mientras las chicas del grupo reclamaban que lo dejaran en paz.
—A ver —dijo Dakota, pidiendo silencio con un gesto de la mano—. Para que quede claro, ¿nos estás dando permiso para que te toquemos las narices?
¿Acaso no iban a hacerlo de todas formas?, pensó el irlandés. Sabía que, esta vez, no se libraría. Tan solo intentaba quitarles de la cabeza la idea de emborracharlo.
—Ni mucho menos, Dakota. Pero, que yo sepa, esta sería la primera vez que pedís permiso para hacerle una judeada a alguien —repuso.
—Pedimos —matizó Evel—. No te la des de santo, irlandés, que nos conocemos mucho y bien.
Dylan concedió con una sonrisa.
En aquel momento, notó que volvía a estar rodeado por sus colegas. Estaban demasiado cerca para que sus intenciones fueran buenas.
Suspiró y solo manifestó un último deseo que no tenía nada que ver con el pudor, sino con ser padre de una niña que estaba en la edad de preguntarlo todo.
—¡Por favor —suplicó—, que Luz no vea en pelotas!
_____________________________________________________
©️2025. Patricia Sutherland. Todos los derechos reservados.
Este material es solo para tus ojos. No lo compartas ni lo transcribas.
Gracias por respetar mi trabajo. ¡Y por leerme! 🩷
Comentar Ir a Inicio 🔝 Ir a Principal 🔙
CR48. Días de ilusión, 6. Parte 7
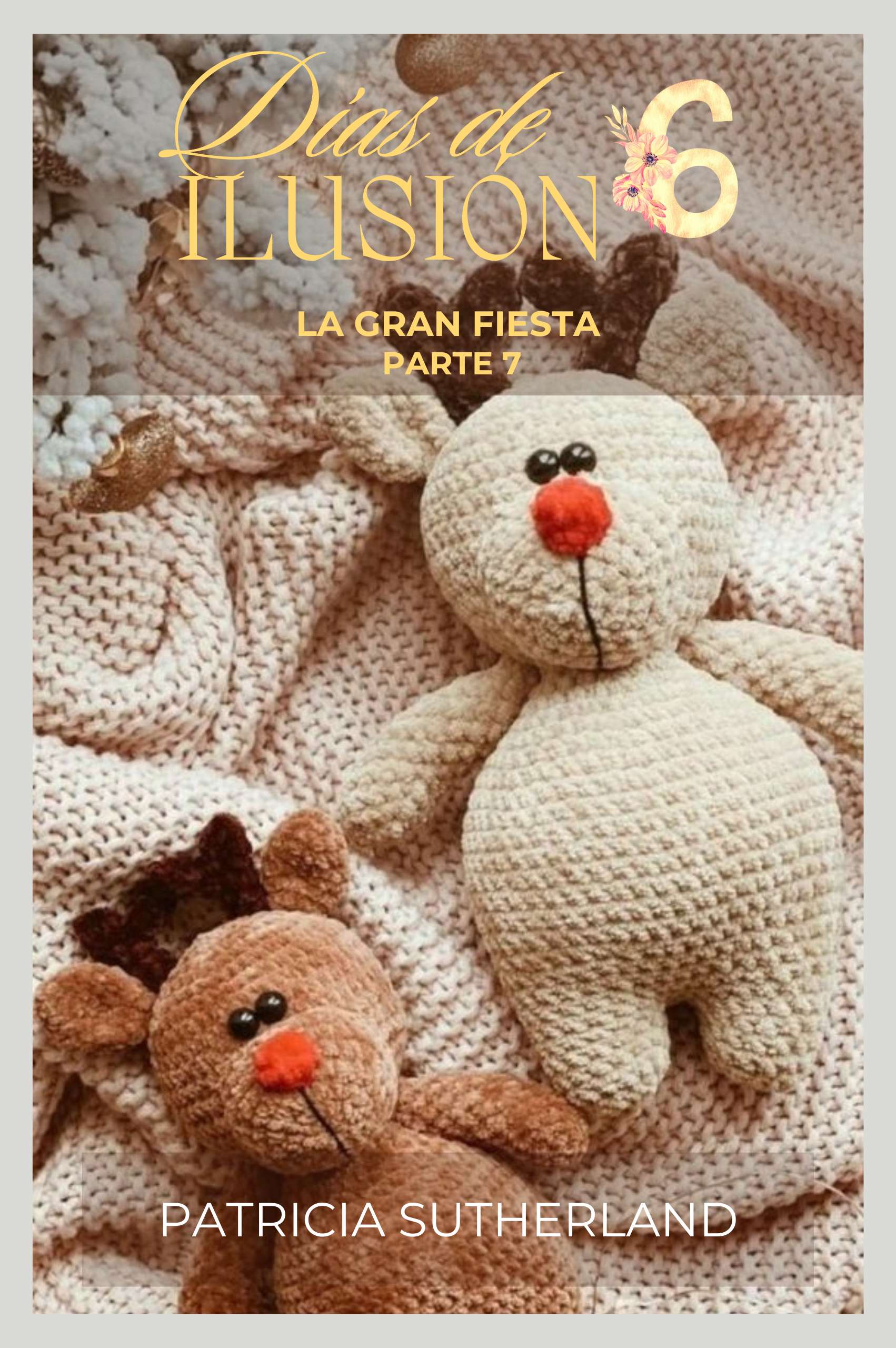
Sábado, 23 de julio de 2011.
Finca «La Savina»,
Menorca.
La hora de la venganza.
- I -
Dylan había pateado y dado empujones, (e incluso algún que otro puñetazo flojito), a diestro y siniestro, pero, entre que estaba empapado y resbalaba sobre las lajas que bordeaban la piscina, y que «los angelitos» que intentaban desnudarlo eran seis, al fin, habían ganado «ellos». Lo habían arrastrado entre todos hasta el césped, y mientras cuatro, lo inmovilizaban por las extremidades, los otros dos se ocupaban de despojarlo de su ropa. Nada de quitársela por la cabeza o por las piernas, como haría cualquier humano normal. Qué va. Alguien había sacado una navaja y listo. De nada había valido que él vociferara que la camiseta era un regalo de su mujer. De un corte limpio, la camiseta se había convertido en un cárdigan, solo que sin abotonadura. Otro tanto había sucedido con sus vaqueros. Lo peor de todo era que los tipos no dejaban de gritar, reírse y chocar los cinco, como si estuvieran pasando por algún trance catártico.
—¡Me habéis pelado como a una cebolla! ¡Sois unos cabrones! ¿No podíais desnudarme como las personas normales? Joder, que esa camiseta me molaba mucho…
—¡No te quejes, que los gayumbos te lo hemos dejado! ¡Para que veas que no somos tan terribles! —celebró Conor, y le dio un lingotazo a su bote de refresco.
«¿Te refieres a estos gayumbos empapados, capullo?», pensó el irlandés, pero pasó de decirlo.
Entonces, de la nada apareció un bolso de viaje, del que Evel empezó a sacar cosas. Demasiadas cosas, para el agrado de Dylan. Las mellizas no tardarían en despertarse. Cuando lo hicieran, él tendría que estar en la casa y no allí, en una sesión de vestuario con aquellos seis locos, tres de los cuales iban camino de estar muy borrachos.
—¡Esperad! ¿Qué coño hacéis? ¡Tíos, no estoy de fiesta, estoy de guardia! ¡Tengo dos bebés recién nacidas, ¿os acordáis?!
La risotada de Dakota se oyó por encima de todo lo demás.
—Como para olvidarnos, colega, no oímos otra cosa desde que hemos llegado… ¡Tranquilo, hombre, estarás listo en un pispás!
—¿Listo? ¿Cómo que «listo»? —preguntó Dylan con desconfianza.
En aquel momento, Evel exclamó:
—¡Piernas arriba!
Conor y Maddox, muertos de la risa, obedecieron de inmediato. Elevaron a Dylan por las piernas hasta separar sus caderas del suelo.
—¡Eh, joder! ¡¿Qué hacéis?
Lo averiguó enseguida: en cuanto sus caderas estuvieron en el aire, Evel introdujo una prenda por debajo.
—Ya podéis bajarlo —dijo. Los moteros obedecieron y Evel continuó en tono divertido—. Ya he puesto unos cuantos, aunque, bueno, no exactamente como estos, todo hay que decirlo… Pero no te preocupes, irlandés, yo creo que no lo irás perdiendo por el camino…
Dylan levantó la cabeza del suelo para ver lo que Evel estaba haciendo y esta vez fue él quien soltó una risotada. ¿Aquello era un pañal? Un pañal para elefantes, concretamente.
¡Serán cabrones!
—No voy a poder moverme, tíos… Venga ya. ¿Cómo queréis que camine con eso? —Nadie le respondió. Era como hablarle a las paredes. Esos tipos le habían concedido «la gracia» de no emborracharlo, pero, a cambio, estaban decididos a convertirlo en una payasada andante—. Joder… ¡Estáis como una puta cabra!
—Claro que lo va a perder por el camino. Esa cosa es inmensa. Será mejor que lo que ates con algo —aconsejó Ike, aguantando la risa.
Dylan desplazó su mirada hacia él. Era uno de los encargados de mantenerlo sujeto por un brazo.
—Oye, muchas gracias, tío —le dijo—. Qué considerado. Lo tendré en cuenta. Ya sabes, para el futuro.
Ike sacudió la cabeza. Ya no era capaz de mirar a Dylan sin reírse, y eso que todavía ni siquiera habían empezado a disfrazarlo.
—Lo siento, tío. De verdad, que lo siento. No quiero reírme de ti, pero es que… Joder. Ese pañal es para una ballena y con esos tatuajes…
A las carcajadas de Ike, siguieron las de todos los demás en un bucle sin fin.
—¡Para una ballena embarazada! —celebró Conor.
—¿Seguro que lo que hay en esa lata es cocacola? —le preguntó Niilo, casi atragantándose de tanto reír. Y de paso, dejando claro que lo que había en su vaso, no era un refresco de cola.
—¡Claro, tío! ¡Si fuera otra cosa, ya estaría desmayado en una tumbona! —reconoció.
Dylan ignoró las burlas y se centró en Ike.
—A cada cerdo le llega su San Martín. Y no sé por qué presiento que el tuyo está al caer… Me voy a asegurar de que tengas una despedida de soltero inolvidable, cuñado.
Ike ni siquiera tuvo tiempo de abrir la boca, cuando se oyó la voz de Maddox.
—¡Lo atamos con esto! —exclamó, mostrando el cinturón que había sacado del pantalón de Dylan, con un gesto triunfal—. ¡Va a quedar de puta madre! ¡Mirad, mirad, conjunta con el tattoo del samurai!
¿El tattoo del samurai? ¡La madre que os parió a todos!
Y otra vez, sintió que lo levantaban por las piernas mientras Evel con la ayuda de Maddox, usaban su cinturón para atarlo como a una morcilla ante las carcajadas de todos. Incluidas las damas, que se habían acercado hasta él, obviamente, decididas a no perderse el espectáculo.
* * *
Abby bajó la cabeza al tiempo que sacudía las manos ante la expresión divertida de su marido y la de total hartazgo de Dylan.
—Dame un minuto —logró decir antes de echarse a reír como si fuera la última vez.
Dylan suspiró. Al menos, ya no estaba de espaldas sobre el césped mientras seis tíos le tironeaban de la ropa, intentando desvestirlo. Ahora, estaba atado a una tumbona. En comparación, bastante más cómodo que antes. Rodeado por esos mismos tíos y sus respectivas consortes barra amigas, partiéndose la caja1, en parte por el alcohol, en parte por él.
—Tranquila, tómate tu tiempo —repuso.
Como si acabara de contar el mejor chiste del mundo, Dylan vio con asombro que todos se desternillaban. Todos, sin excepción. Hasta la siempre correcta Tess Gibb se estaba muriendo de la risa.
No veía por qué, pensó el irlandés, socarrón. ¿Qué podía haber de cómico en que a un tipo de casi dos metros con el cuerpo cubierto de tatuajes le hubieran puesto un pañal tamaño ballena —de color rosa con pintitas blancas, a más inri—, una camiseta de algodón a juego, que apenas le cubría la mitad del estómago, decorada con unos primorosos voladitos en el cuello y en las sisas? Sin olvidarse de los patucos, claro. Esos eran la caña. También tenían pintitas blancas y se ataban a los tobillos con dos grandes lazos rosas. La cara no podía vérsela, pero que la artista estuviera doblada de risa frente a él no era un buen augurio.
Después de otros dos intentos fallidos de ponerse seria, Abby al fin consiguió finalizar su obra.
—¿Puedo irme ya? —preguntó Dylan, intentando ver la hora en su reloj. Algo que no consiguió, no por las ligaduras que lo mantenían sujeto a la tumbona, sino porque ya no había un reloj en su muñeca.
Mierda. Sin reloj y sin móvil, iba a ciegas. No tenía la menor idea de qué hora era, y tampoco habría alarmas que le indicaran cuándo tenía que ir a casa a ayudar a Andy con las mellizas. Aquel jueguito empezaba a tocarle muchísimo las narices.
Ver que Abby había empezado a reírse otra vez le puso la cereza a su cabreo. Alzó la vista hasta Evel.
—Quiero que esto acabe ya —exigió, y mantuvo su brillante mirada felina sobre él en una indicación de que más les valía a todos hacerle caso.
—Y yo quiero un Ferrari Testarrosa y ya ves, me tengo que conformar con un Mini Morris de diez años… ¡Aguanta, tío, no seas aguafiestas! —intervino Xena.
Dylan desvió su (amenazante) mirada de Evel un instante para ponerla sobre la morena, quien, siguiendo la misma línea que hasta ahora, no solo no se dio por aludida, sino que le regaló una sonrisa sexy antes de decir:
—¡No sabes el morbo que tienes con ese disfraz…!
Y tú, cero respeto por ti misma, por Maddox y por todos los que estamos aquí. Paso de ti, tía. ¿Es que no lo ves?
Dylan se tragó sus pensamientos e inspiró profundamente. Antes de regresar la mirada hacia Evel, vio que Maddox le daba un codazo a su acompañante.
Evel, en cambio, se dio totalmente por aludido. Asintió, se acercó a su mujer y le dijo algo al oído. Abby lo miró divertida y al fin concedió con un movimiento de la cabeza.
—¿Morbo? ¡Lo que tiene es un cabreo de órdago! —intervino Conor, haciendo que sí con la cabeza como si fuera un muñeco articulado—. Creo que es hora de desatarlo, tíos. ¡Esa mirada da mucho miedito!
—¿Y tú quieres desatarlo? ¡Espera que corramos a escondernos, chaval! —se carcajeó Niilo—. ¡Eso! ¡Que uno cuente, mientras los demás salimos cagando leches a escondernos! ¿Quién es el valiente, a ver, quién se apunta a una muerte irlandesa? ¿Irlandesa, he dicho? ¿Y qué coño es una muerte irlandesa? ¿Morir ahogado en un barril de Guinness? ¡Eso suena muy irlandés! ¡Venga, venga, ¿quién cuenta?! ¡Yo, nooooo! ¡Yo corro, corro, corro…!
Dakota sacudió la cabeza, divertido. «Sí, claro, para correr estás tú, colega», pensó. A Niilo se le soltaba la lengua cuando bebía. Se reía muchísimo con sus ocurrencias.
Pero, bromas aparte, Conor tenía razón. No solía ser benevolente con nadie a la hora de hacer judeadas, pero se solidarizó con Dylan. Al tipo le daban igual los disfraces y las mofas, su cabreo no estaba relacionado con eso. Lo que le quitaba el sueño —nunca tan bien dicho— estaba en la casa. Esa preocupación era algo con lo que Dakota se identificaba mucho.
—Vale, ya vale —dijo—. Andy lo necesita. Desátalo, Conor.
—Solo falta una cosita, y dejamos que te vayas —intervino Abby, inclinándose a coger algo del bolso que había traído Evel.
A su alrededor, no se oía otra cosa que carcajadas cuando Dylan miró primero a Abby, y luego a la cosa que sostenía en las manos.
«¿El conjunto también viene con un gorrito a juego? ¡No me jodas!», pensó, y dejó caer la cabeza hacia delante, totalmente derrotado.
________
1 Partirse la caja: (coloquialismo) partirse de risa, partirse el pecho de risa.
* * *
Y así siguió Dylan, oyendo carcajadas, y con una cámara de vídeo pegada a él la mayor parte del tiempo. Sabía positivamente que ese sería el plan a cada paso que diera, independientemente de dónde estuviera, hasta que sus invitados hicieran sus petates y se fueran con viento fresco. Tan bien como sabía que si no los tenía pegados a él todo el tiempo, no era porque no lo intentaran. En este caso, quien pretendía meterse con él en el baño era Ciro. El tipo se lo está pasando en grande a su costa.
—No vas a entrar conmigo —advirtió Dylan, desde el interior del baño más cercano a la habitación donde estaban las mellizas.
—Lo siento, tío. Tengo instrucciones de seguirte.
—Me dan igual las instrucciones —le espetó, muy serio—. Lee mis labios: no vas a entrar conmigo.
Pero en vez de provocar la reacción esperada, vio que Ciro bajaba la cámara y empezaba a desternillarse.
—¡Si te vieras…! —fue todo lo que el chef consiguió decir, ahogándose con sus propias carcajadas.
Abby había vuelto a demostrar que era una gran artista, completando el atuendo del flamante padre de mellizas con un maquillaje de bebota espectacular. Los felinos ojos del irlandés lucían ahora unas pestañas curvadas y tan largas que llegaban hasta sus cejas. Su realismo era tal, que parecían pestañas naturales en vez de pintadas. El tostado de su piel se mezclaba con el rubor de sus mejillas: dos círculos rosados que le daban un aspecto más rubicundo a su anguloso rostro. Además de ridículo, claro. Con los labios, la artista se había esmerado mucho. La boca de Dylan ya no parecía la de siempre, sexy y tentadora a la par que rabiosamente masculina. Ahora tenía una boquita muy roja y muy curvilínea, que no cazaba en lo más mínimo con su gran envergadura. A eso había que sumar que el perenne cráneo rasurado al que todos estaban acostumbrados, ahora estaba oculto por un gorro. No un gorro cualquiera. Era rosa con pintitas blancas y un volante decorado con puntillas, que caía sobre la frente del irlandés, a modo de visera, poniendo el remate final a un disfraz de lo más logrado.
Dylan soltó un bufido y cerró la puerta de golpe, dejando al chef fuera.
No le hacía falta verse para saber que debía tener unas pintas ridículas. A sus colegas les iba mucho lo de disfrazar y pintarrajear a la víctima. Estaba seguro de que, en su caso, se habían empleado a fondo porque no habían podido emborracharlo, algo que les iba mucho más que convertir al sufrido homenajeado en un payaso.
También sabía que no merecía la pena quitarse el disfraz y lavarse la cara. Volverían a ponérselo y luego, lo atarían otra vez, y Abby volvería a sacar su maletín de maquillaje para dejarlo hecho un cromo. De modo que soportaría el castigo, las burlas… y la irritación de la piel en sus partes nobles, gracias al enorme favor que le habían hecho sus colegas, no quitándole los gayumbos mojados. Y más le valía no decir nada al respecto, porque como esos tíos se enteraran, añadirían otro adjetivo para describir su andar con aquel pañal para ballenas que llevaba. Y ese sí que no quería oírlo asociado a su persona.
Cuando salió del baño, Ciro continuaba allí, como un soldado, con su cámara preparada y su sonrisa, que a ratos se convertía en carcajadas. Lo ignoró, y siguió camino hacia la habitación, procurando andar con la mayor dignidad posible que, a juzgar por las risas repentinas del chef, no debía ser mucha.
Dylan resopló.
¡Serán cabrones!
* * *
A Dylan le extrañó no oír voces provenientes de la habitación. Pensó con rabia que la razón de tanto silencio era que sus colegas habían hecho que llegara tarde, y sus niñas ya estarían durmiendo.
«Una, y no más», decidió. No era solo cuestión de que Andy necesitara su ayuda, como había dicho Dakota: él no quería perderse nada. No quería estar ausente. Sabía que la siguiente semana tendría que reincorporarse al trabajo y volar a Mallorca los días de supervisión establecidos en el contrato, lo cual haría inevitable que tuviera que estar fuera de casa. Pero el resto del tiempo, él era parte de la ecuación y, hasta que Andy se recuperara, una parte fundamental de ella.
Después de advertirle a Ciro que su cámara y sus dientes corrían peligro como se le ocurriera sufrir un ataque de risa en la habitación donde dormían sus hijas, Dylan abrió la puerta sigilosamente y asomó la cabeza.
Un instante después, su ceño adquirió el aspecto de un acordeón al ver que solo había un ser humano en aquella habitación: Andy.
Su respiración acompasada indicaba que su mujer estaba profundamente dormida, y eso era buenísimo. ¿Pero dónde estaban las bebés?
¿Por qué coño se las han llevado de aquí? ¿Y con el permiso de quién?
Volvió a cerrar la puerta despacio y se dio la vuelta.
El irlandés ya había montado en cólera cuando puso rumbo al salón, soltando imprecaciones por lo bajo.
- II -
El vocerío indicaba que los ánimos estaban caldeados y, cuando Dylan llegó al salón, la discusión estaba servida. En medio de un alboroto del que participaban todos, había tres personas discutiendo. A una de las voces ya la había reconocido antes de llegar, era la de siempre y la tenía más que oída: el abuelo de Andy estaba dando por saco otra vez. La segunda, que sonaba igual de fuerte, tampoco tuvo ningún problema en reconocerla: era la de su padre, que no solía levantar la voz, pero cuando lo hacía, se enteraban todos los vecinos en un radio de un kilómetro. La tercera fue del todo inesperada. Era la primera vez que la oía en ese tono y tenía que admitir que no tenía nada que envidarle a las otras dos.
Sin embargo, a pesar del jaleo, lo que atrajo la atención inmediata de Dylan era que sus hijas tampoco estaban allí y su preocupación salió disparada hacia la estratosfera.
—¡Silencio! ¡Callaos todos de una vez! —bramó al tiempo que entraba en el salón y se dirigía directamente al centro de la tormenta. Mirando a los tres hombres consecutivamente sin detenerse en ninguno en especial, preguntó—: ¿Dónde están mis hijas?
Cómo sería el nivel de tensión que había en la sala, que nadie se dio por aludido del disfraz que le habían puesto a Dylan.
—En la cocina, con Anna y Jaume —repuso Chad, tranquilizando a su yerno. Tras acomodarse las gafas sobre el puente de la nariz, respiró hondo intentando serenarse y continuó—: Yo me las llevé. Era mi turno y, al llegar, me encuentro con que este caballero estaba montando la de Dios es Cristo…
—¡Lo que faltaba! —se quejó Roser, desde el corrillo que rodeaba a los tres que discutían—. ¡Deja a su familia creyendo que la tierra se lo ha tragado durante quince años, y ahora viene con exigencias! ¡Vuélvase a África! ¡Aquí, no pinta nada!
—¡Cierra el pico, haz el favor! —la reprendió Neus que, a pesar de que no veía con buenos ojos a Chad Avery, tampoco soportaba que su hermana jamás perdiera la ocasión de meter cizaña.
—¡¿Cómo te atreves?! —intervino Francesc, airado—. ¡Si de mi hija dependiera, no las vería nunca y son mis bisnietas! ¡Tengo todo el derecho del mundo a verlas!
—Cómo se atreve usted —saltó Brennan Mitchell—. ¡Vergüenza debería darle comportarse como un niño caprichoso a su edad!
Dylan reclamó silencio con las manos. La violencia implícita en el ademán denotó que su paciencia se estaba agotando.
—¿Por qué las niñas están en la cocina, Chad? —y por si a los demás no les había quedado suficientemente claro a quién le formulaba la pregunta, se puso de frente al padre de Andy, mirándolo fijamente.
Él acusó recibo de las palabras que no formaban parte de lo dicho por su yerno: «Son muy pequeñas aún, y sabes que no queremos que estén en otras estancias si antes no hemos podido acondicionarlas adecuadamente».
—Para no despertar a Andy, Anna decidió intentar alimentar a las pequeñas con biberón. Ella y Jaume se los estaban dando, pero Coral, sobre todo, remoloneaba un poco. Zoe también empezó a remolonear. Por lo visto, el caballero pidió que lo dejaran a él y Anna le pidió que se fuera. En fin… Ya te imaginas el resto. Cuando llegué, las niñas lloraban, Anna estaba verde y Jaume estaba de pie, con Zoe en los brazos, intentando convencer a este señor de que lo mejor era que se marchara para que las niñas se calmaran y pudieran comer. Obviamente, no tuvo éxito. Así que le pregunté a Anna si quería que me llevara a las niñas a otra habitación y ella me dijo que sí. Las puse en el carrito y me las llevé.
—¡Claro, como si estuviera en su casa! —exclamó Francesc—. ¡¿Quién cojones se cree este tipejo para venir a mi casa y hacer lo que le da la gana?!
—No es verdad. Hice lo que su hija me pidió que hiciera, que es distinto —puntualizó Chad, claramente, conteniéndose de decir lo que pensaba. A saber: que de haber hecho lo que realmente deseaba, le habría partido la boca de un puñetazo delante de Anna y de Jaume. Se lo merecía por ser un viejo orgulloso y egoísta que nunca había pensado más que en sí mismo. Se lo llevaba mereciendo toda la vida.
—¡De ninguna manera! Hoy no es su casa, Francesc: los anfitriones son su nieta y mi hijo —sentenció Brennan, haciéndole frente de palabra y de hecho—. Hoy, usted es tan invitado como los demás. Y si no guarda las formas, voy a tener que pedirle que se marche. Compórtese, hombre. Por favor, no me obligue a pasar por un trago tan desagradable.
—¡¿Y quién eres tú para echar a mi padre de esta casa?! —intervino Roser—. ¡Menudo atrevimiento!
Dicho lo cual, el alboroto había regresado más efervescente que nunca y ahora era Dylan el que se estaba poniendo verde.
Aquello parecía el patio de un colegio. No podía creer lo que estaba viendo. No podía creer que el primer biberón de las mellizas estuviera ocurriendo en una jodida cocina y sin la participación de ninguno de sus progenitores. No podía creer que hubieran tomado esa decisión sin consultárselo. Andy descansaba, de acuerdo, pero ¿qué pasaba con él? ¿A nadie se le había ocurrido que, siendo el padre de las criaturas, tendría algo que decir al respecto?
¡No puedo creer nada de lo que está sucediendo, joder! ¡¿Qué coño le pasa a esta gente?!
—Vale. Se acabó —espetó. Acto seguido, dio media vuelta y abandonó el salón.
Al pasar junto a Ciro, que presenciaba la discusión con expresión de asombro, Dylan tampoco se cortó.
—Y a ti, más te vale apagar esa jodida cámara ahora mismo, tío.
* * *
Cuando logró recuperarse de la sorpresa, Ciro hizo algo más que apagar la cámara. Sacó el móvil y llamó a su tío.
—Deja lo que estés haciendo y ven al salón antes de que se desate la Tercera Guerra Mundial —le dijo en cuanto él atendió la llamada.
Pau se incorporó del césped donde se había sentado. Estaba en la zona infantil, conversando con su madre, mientras disfrutaba viendo a su hija jugar con Luz y con Romina. Danny se estaba ocupando de cuidar de las tres, por lo que aquel era el primer momento de respiro que se tomaba en todo el día.
—¿Qué pasa?
—Tu padre —repuso Ciro. No hacía falta decir más.
Pau se deshizo en un bufido. Le indicó a su madre con un gesto que en un rato volvía, y se puso en marcha hacia la casa.
—Ay, joderrrr… ¿Qué ha hecho ahora?
Ciro se asomó al salón donde ya era imposible distinguir quién gritaba más fuerte, y regresó al pasillo.
—Cagarla, ¿qué otra cosa iba a hacer? Será mi abuelo y lo quiero, y todo eso, pero es un follonero de cuidado. Esta vez, la ha armado buena.
Él puso los ojos en blanco.
—Estoy yendo hacia allí. ¿Podrías ser un poquito más específico?
Ciro negó con la cabeza en un gesto de incredulidad. Su abuelo era una máquina de crear el caos por dondequiera que pasaba. ¿Por dónde empezar a relatar los desastres?
—Espera —dijo.
Volvió a asomarse al salón. Extendió la mano con la que sostenía el móvil, con el micrófono apuntando hacia el alboroto, y lo mantuvo en esa posición unos segundos, al cabo de los cuales regresó al pasillo.
—¿Te has hecho una idea o quieres que sea más específico? —le preguntó.
—¡Joder! ¡¿Pero qué coño está pasando ahí?! —Pau exhaló el aire, indignado y preocupado—. Voy a cortar, Ciro. Gracias por avisar.
Ciro volvió a guardar el móvil y se dirigió a la cocina, preguntándose si, en realidad, no estaba yendo al segundo frente de batalla.
Zoe y Coral estaban allí y era innegable que las bebés ejercían un efecto calmante sobre su padre. Pero aquel «se acabó» de Dylan, le había dado muy mala espina.
* * *
En efecto, Dylan había llegado a su límite. A pesar de las dos respiraciones profundas que había hecho de forma deliberada antes de abrir la puerta, cuando puso un pie en la cocina era alguien muy distinto del que Anna y Jaume conocían y, desde luego, las pintas que gastaba gracias a sus colegas moteros no cazaban nada con su humor de perros.
Observó que el sitio era un desastre, pues los del servicio de catering lo habían usado como punto de reunión para reorganizar el servicio en el salón. Jaume y Anna habían despejado una punta de la larga mesa y allí se habían instalado. Él, en un lateral, y Anna, en la cabecera, donde habían retirado la silla de madera para hacer sitio a su silla de ruedas. El sonido de la acalorada discusión que había en el salón llegaba hasta allí con un volumen suficiente para resultar incómodo. En definitiva, dejando a un lado su cabreo, que no negaría que era de dimensiones épicas, ni la temperatura ni el lugar eran los adecuados. Por no hablar de que las bebés parecían estar haciendo cualquier cosa, menos alimentarse. Coral dormitaba. No solo no abría la boca cada vez que Anna le acercaba la tetina del biberón a los labios, tampoco los ojos. Zoe parecía empeñada en evitar que el biberón alcanzara su boca. Gruñía y apartaba la cara, visiblemente enfadada. Estaba a nada de ponerse a berrear.
Silenció con un gesto de la mano el intento de Anna de decir algo, pues le daba completamente igual si se trataba de una explicación o de un simple saludo. Se dirigió hacia Jaume, que intentaba infructuosamente darle el biberón a Zoe, y extendió los brazos, en un silencioso reclamo de que le entregara a su hija. Cuando la tuvo en sus brazos, acarició su naricilla con un dedo y al fin miró a Jaume y dijo algo:
—Vamos al dormitorio. ¿Te ocupas de Anna?
Jaume distinguió con claridad que no se trataba de una propuesta ni de una pregunta. Asintió, y se puso a los mandos de la silla de ruedas.
Los tres habían llegado a la puerta cuando apareció Ciro. Dylan no se detuvo. Pasó a su lado, como quien deja atrás un poste de la carretera, y continuó camino hacia la habitación donde Andy dormía. El chef notó que el carrito doble de las bebés se había quedado en la cocina, y lo cogió antes de seguirlos.
Dylan ni siquiera paró a echar una mirada al jaleo que se cocía en el salón, continuó andando hasta el dormitorio. Estaba tan furioso que si lo hacía, ya no podría contenerse.
Una vez frente al dormitorio, entró y dejó la puerta abierta para que entraran los demás. La cerró detrás de Ciro y se volvió a mirarlos a todos.
—Voy a despertar a Andy para darles el biberón a las niñas entre los dos, a ver si se dejan. Si no, tendrá que amamantarlas —dijo en un tono razonablemente calmado del que se sintió orgulloso—. Pero después, nos vamos a casa. Si me ayudáis guardando las cosas, os lo agradecería mucho… Los bolsos están allí —señaló el armario—. Y tú, Ciro, ¿podrías avisarle a Danny que venga y traiga a Luz? De paso, díselo a mi padre y a mi suegro… Lo haría yo, pero no tengo móvil.
Ni reloj, ni tampoco paciencia. Por no tener, ni siquiera tenía ropa decente. Con esas pintas no podía salir a la calle. Por el bien de todos, esperaba que la jodida pintura que le habían puesto en la cara saliera con agua.
¡Joder! ¡Qué ganas de liarse a patadas con las paredes…!
Volvió a respirar hondo, intentando calmarse.
—Pero Dylan, ¿no te parece que sería mejor…? —empezó a decir Anna.
Él no la dejó continuar.
—¿Te digo lo que me habría parecido mejor? —Sacudió la cabeza y no continuó. No quería tomarla con la madre de Andy. Sabía que no había obrado egoístamente. Y mucho menos deseaba hacerlo mientras sostenía a su pequeña en los brazos. Quería ser un refugio para sus niñas, un remanso de paz donde se sintieran queridas y protegidas—. Este no es el momento. Las mellizas tienen que comer.
Cuando se dio la vuelta para dirigirse a la cama para despertar a Andy, se encontró con que unos ojos interrogantes y todavía somnolientos, lo miraban. La interrogación inicial no tardó en convertirse en diversión. De ahí, a las carcajadas, medió un segundo.
—¡Maaaaadre mía, si eres tú…! ¡Qué fueeeeerte lo que te han hecho, calvorotas! —exclamó Andy, desternillándose.
Ajena a la tormenta que se había desatado en la casa mientras ella dormía, Andy había sido la primera en darse por aludida del logrado disfraz de bebota que los moteros le habían puesto a su marido.
- III -
Oír la risa de Andy había culminado el proceso que sostener a Zoe en sus brazos había comenzado en Dylan. A pesar del enfado y el hartazgo que venía acumulando aquel día, tener a sus chicas en su campo visual —a falta de una, que estaba de camino—, lo había aplacado. Ya era capaz de respirar como una persona normal y no como un toro a punto de embestir.
Aún y así, el horno no estaba para muchos bollos todavía. Y eso, justamente, le indicó a su mujer cuando ella, después de mirarlo intentando mantenerse seria, se había echado a reír otra vez.
—¿Qué tal si dejas de desternillarte en mis narices, y te ocupas de darle el biberón a Zoe, a ver si la niña se deja?
Fue entonces cuando Andy aterrizó sin paracaídas. Vio el biberón que Dylan sostenía en una mano y luego vio a su madre, en la silla de ruedas, con Coral en los brazos. También tenía un biberón en la mano, al que la niña no le hacía el menor caso, pues estaba dormida. Dirigió su mirada hacia Dylan.
—¿No guardábamos la leche para la noche? ¿Qué ha pasado?
Un gesto que Dylan hizo con los labios, provocó otro conato de risa. Aquella mini boca que le habían pintado hacía parecer que estaba poniendo morritos —o intentando ser sexi— en cuanto arrugaba los labios. Por suerte, Andy logró no echarse a reír.
Dylan ignoró el conato. «Cuando te enteres, se te irán las ganas de burlarte hasta mañana, ya verás», pensó. Pero sus emociones afectarían a las niñas, y ya bastante alterado estaba el ambiente.
—Luego te cuento. Zoe está enfadada y Coral, medio dormida. Creo que ahora, lo mejor es ver si conseguimos entre los dos que acepten el biberón. Si no, tendrás que amamantarlas. Tienen que comer, Andy.
Ella asintió y cuando él puso a Zoe en sus brazos, la pequeña se calmó como por encanto. Momento que aprovechó para preguntarle:
—¿Sigues muy enfadado conmigo? Siento haberme pasado de social. A veces, me cuesta parar.
Sus miradas se encontraron.
—¿A veces? —musitó él con ironía.
Ella asintió.
—Siempre —concedió.
—Eso ya me gusta más…
—Ya, pero no has respondido a mi pregunta… —insistió ella, poniendo morritos.
Tener a Dylan tan cerca hacía aún más ridícula la situación. Esos mofletes regordetes que le habían pintado, sumado a las pestañas kilométricas que convertían sus de por sí llamativos ojos, en unos ojos descomunalmente grandes, dibujaron una sonrisa en los labios de Andy.
—Como te rías, sí que voy a enfadarme —le advirtió él.
—Eso quiere decir que ahora no estás enfadado, ¿no?
Sí que lo estaba, pero no con Andy. Estaba enfadado consigo mismo por no haber puesto fin a toda esa locura en su momento, tres días atrás. Debería haberles pedido a sus colegas que dejaran la celebración para otro momento. Plantarse, y simplemente decir que no.
—Contigo, no. Debiste tomártelo con calma, Andy. Eso es innegable. Y yo debí decirles a estos tíos que se quedaran en su casa. Y esto también es innegable. Así que estamos empatados… —Dylan se estiró y besó la frente de Zoe. A continuación, besó la de su mujer—. Venga, preciosa, centrémonos en conseguir que estas niñas coman, ¿vale?
Ella no entendía nada. Ni el soberano enfado de Dylan —aunque no fuera con ella— ni, mucho menos, que hubiera cambiado los planes sin previo aviso y estuviera intentando alimentar a las niñas con biberones en pleno día. No obstante, él tenía razón: respetar el horario de las pequeñas era primordial.
Andy asintió y enseguida se puso a la tarea.
* * *
El primer intento había sido un fracaso. Coral apenas había tomado un poco de biberón antes de quedarse dormida como un tronco. Zoe había seguido ejercitando sus cuerdas vocales y los músculos del cuello, empeñada en evitar que le acercaran la tetina a la boca. Su enfado era tal que cuando sus padres decidieron sustituir la tetina de goma por una de verdad, siguió gruñendo y berreando. Al fin, también se había quedado dormida de puro agotamiento.
—Mellizas 1; progenitores 0 —dijo Dylan, contrariado.
Anna intercambió miradas con Jaume. Los ánimos estaban muy revueltos y eso era algo a tener en cuenta. Tampoco era cuestión de revolverlos más de lo que estaban. Pero su hija y su yerno, como buenos padres primerizos, se estaban preocupando por algo que no suponía ningún problema. Al fin, decidió animar al equipo «progenitores». O, al menos, intentarlo.
—Es normal, chicos. A la mayoría de los bebés les cuesta un poquito acostumbrarse, pero al final lo hacen. Mamá es mucho más rica y acogedora que un frasco de cristal con una tetina de goma —dijo con suavidad.
—Ya, pero tampoco han querido el pecho y eso ya no es tan normal, mamá. Tienen que comer —repuso Andy, tan contrariada como su marido.
Dylan ni siquiera abrió la boca. Sabía que antes o después tendría que aclarar las cosas con Anna. Dejarle claro que no le había gustado que hubiera tomado una decisión sobre sus hijas, sin consultárselo. Pero no sería en aquel momento. Estaba demasiado enojado para medir sus palabras. De modo que se dedicó a poner a las niñas en el carrito de paseo y las condujo a su habitación.
Por el camino, se cruzó con Ciro.
—¿Y Danny? ¿Y mi padre y mi suegro? —le preguntó al recordar que le había encargado una tarea.
—Danny ya viene. Y en cuanto a los demás… —señaló el salón, que ahora estaba con la puerta cerrada porque él mismo se había ocupado de cerrarla—. Mi tío está intentando reconducir las cosas. Ya le he dicho que si no consigue separarlos, me avise para organizar las apuestas.
Dylan ni siquiera se percató del comentario bromista del chef.
—¿Siguen ahí? —dijo, asombrado, emitiendo un silbido que más que de asombro era de alucine. Y no pensaba en el abuelo de Andy, sino en su propio padre. Menudo cabreo debía tener Brennan Mitchell para continuar en el salón, leyéndole la cartilla a Francesc Estellés.
Ciro se tragó una carcajada.
—Dylan, ¿puedo pedirte un favor? No gesticules. Porque tu cara hoy no es tu cara, es una caricatura, y me da la risa y luego te cabreas conmigo… —logró decir sin sucumbir a la risa—. Es que, de verdad, ¡han elegido el disfraz justo para ti! ¡Es imposible mirarte y no reírse!
Ya. No me recuerdes a los capullos de mis colegas.
—Pues yo que tú no me reiría, Ciro. Hoy no —dijo Dylan.
Entró en la habitación y tras dar las luces, empujó el carrito de paseo hacia el lugar escogido. Entonces, se agachó para darles un beso a las bebés.
Un acto tan amoroso y tan normal volvió a poner al chef al filo del ataque de risa cuando la postura de Dylan destacó la minicamiseta y el pañal rosa con pintitas tamaño ballena que llevaba. Y la cosa empeoró cuando, en un intento de concentrarse en otra cosa, bajó la vista, sus ojos se encontraron con unos delirantes patucos de la talla 47 y, entonces, directamente, necesitó darse la vuelta.
Ajeno a los esfuerzos de Ciro por mantenerse serio, Dylan se incorporó y se dirigió a la puerta. Apagó la luz, salió de la habitación y volvió a cerrar la puerta tras de sí.
—Quédate y vigila. Aquí solo entramos Andy y yo. Nadie más. Sin excepciones, Ciro. Solo será un rato, ¿vale? Lo que tardemos en recoger todos los bártulos que hemos traído y largarnos de esta casa de locos.
—¿Os vais, en serio? Joder, Dylan… Espera un poco. Seguro que Pau lo soluciona.
—Pues bien por él, si lo logra —sentenció—. Mi familia y yo nos largamos.
* * *
Pau no podía creer lo que veía. De su padre, no le extrañaba, pero en aquel jaleo, estaban interviniendo todos. De hecho, quien parecía más controlado era el padre biológico de Andy. Un tipo al que detestaba con todas sus fuerzas y al que siempre había tenido por un irresponsable y un egoísta era el único que estaba guardando las formas.
—Me da completamente igual a nombre de quién estén las escrituras de esta casa. Quiero que se marche ya mismo —espetó Brennan Mitchell. Su actitud era tan belicista como sus palabras y Pau no dudó en interponerse entre los dos.
—Calma, calma, ¿pero qué pasa aquí? ¡Menuda vergüenza! ¡Ya basta! —advirtió, mirando a uno y a otro totalmente serio.
Brennan apartó su mirada tan enfadado como consciente de que Pau tenía razón. Era una vergüenza que tres hombres que peinaban canas hacía décadas estuvieran ofreciendo un espectáculo tan bochornoso.
Para los demás, sin embargo, las palabras de Pau fueron el equivalente de acercar una cerilla a un tonel de gasolina.
—¡Que vergüenza ni vergüenza! —terció Roser, indignadísima—. ¿Quiénes se creen estos señores para hacer lo que les da la gana donde les da la gana? ¡Padre está en su derecho de ponerles los puntos sobre las íes! ¡Estamos en nuestra casa, en nuestra tierra, nadie puede venir a imponernos nada!
—¡Hala, cuándo no, chica! —se quejó Neus—. ¡Tú siempre sacando las cosas de contexto! No es como lo cuentas, Roser. Pau, con el consenso de su madre, le ofreció a Dylan reunir a sus amigos en esta finca para celebrar todos juntos el nacimiento de las mellizas. Perdona que te diga, pero a padre nadie le ha dado vela en este entierro. Ni a ti, ni a mí, para el caso. Somos invitados, querida, nada más.
—¿Cómo? ¿A nosotros nadie nos ha dado vela, y a ese señor sí? —repuso Roser, señalando a Chad, quien se encomendó a Dios y todos sus querubines—. ¿Él sí puede estar con las mellizas cuando le da la gana, y llevárselas, incluso, sin darle cuentas a nadie? Ahora, si a padre o a cualquiera de nosotros se nos da por confundirnos con la hora de visita, ¡se monta la de Dios es Cristo! ¡Venga ya, Neus! ¡Esto es insultante!
Ya que Pau estaba allí, Chad consideró durante un instante si era necesario que volviera a aclarar, por tercera vez, que él no se había saltado las normas a la torera. Había respetado su turno de visita a sus nietas recién nacidas y, ante la situación tan tensa con la que se había encontrado al llegar a la habitación, llevándose a las bebés de allí, no había hecho otra cosa más que lo que Anna le había pedido. Pero enseguida desistió, y guardó silencio. Pau Estellés lo detestaba mucho más que el resto de la familia. Nada de lo que pudiera decir lo redimiría a sus ojos.
—¡No te metas en esto, Pau! —bramó Francesc. Y se dirigió al padre de Dylan—. ¡Pues debería importarle! ¡Si la cuestión está en quién se queda y quién se va, está usted del lado equivocado de la puerta, amigo! ¡Esta es MI casa!
Pau se llevó las manos a la frente en señal de frustración. Que no entendía a su padre no era ningún secreto, pero lo que resultaba más incomprensible aún era que la edad y los achaques no hubieran domesticado un poco ese talante tiránico y prepotente que tantos problemas le había causado a lo largo de su vida. Parecía como si el tiempo no pasara para él: seguía siendo el mismo alborotador de siempre.
—Padre, ¿quieres hacer el favor de callarte de una vez? —exigió. Entonces, otra voz sonó a la par que la suya. Mucho más contundente y definitiva.
—No es tuya, Francesc. Es mía —intervino Lucía, tomándolos a todos por sorpresa—. Y como es mía, acabo de decidir que tú y yo nos vamos ahora mismo.
No solo lo dijo, también cogió el brazo de su marido en una señal de que el tema no estaba abierto a debate.
—Te he dicho mil veces que no te metas en mis asuntos, Lucía —espetó Francesc, liberando su brazo. Su tono, sin embargo, fue mucho más aceptable que el que había usado para hablarle a los demás.
Ella sonrió con ironía.
—Créeme, eso es lo último que deseo. Estaba de lo más relajada, sentada en el césped, conversando con mi hijo mientras disfrutaba viendo jugar a las niñas… Pero siempre que hay revuelo, tú estás detrás, y me toca venir a meterme en tus asuntos. No sé cómo no te cansas de estar siempre en boca de todo el mundo. Para mal, por supuesto… Pues, ¿sabes qué? Se acabó por hoy. Nos vamos, Francesc. Ahora —exigió.
Acto seguido, Lucía se dirigió a la puerta. Desde allí, vio que su marido seguía farfullando cosas ininteligibles y sacudiendo la cabeza, indignado.
—¿Vamos? —insistió—. ¿O piensas seguir haciendo el ridículo, gritando y soltando bravuconadas, como si estuvieras en un estadio de fútbol?
—Mujeeeeerrrr… ¡No sigas arrimando leña al fuego! —siseó él, airado.
Pero al fin, obedeció.
Después de dirigirle una mirada furibunda a Pau, otra de similar tenor a Brennan Mitchell, y de ignorar por completo a Chad Avery, se dirigió a la puerta.
Pau elevó la vista hacia el cielo, dando gracias por que existiera alguien en el universo capaz de meter en cintura al Gran Cacique.
Y no fue el único que lo hizo.
* * *
(Continuará)
- IV -
En cuanto Dylan se había marchado con las mellizas, Andy se había ocupado de inmediato de averiguar qué había sucedido mientras ella dormía.
Anna había intentado explicárselo sin entrar en demasiados detalles. Pensaba que no tenía sentido caldear más los ánimos y, en todo caso, estaba convencida de que Andy necesitaba descansar. Eso implicaba también descansar de los desaguisados que provocaba la familia metomentodo que le había tocado en suerte. Por otra parte, tampoco se sentía a gusto consigo misma. Su decisión de no despertarla y alimentar a las niñas con el biberón, aunque nacida del amor y del deseo de ayudar, había acabado en un desastre. De haberla despertado, Andy habría sacado a su abuelo con cajas destempladas en el momento en que él pusiera un pie en el dormitorio y, posiblemente, nada de lo sucedido habría tenido lugar. Por si fuera poco, había conseguido disgustar a Dylan. Y con razón. Ahora, Anna se preguntaba en qué estaba pensando al tomar una decisión que solo competía a su hija y a su yerno.
—¿Papá se llevó a las niñas a la cocina? —preguntó con los ojos abiertos de par en par—. ¿Por quééé…?
Anna suspiró. Su explicación «sin detalles», obviamente, no había contentado a Andy. Esbozó una ligera sonrisa, agradeciéndole a Jaume que le acariciara la mano en un gesto de ánimo, y al fin, miró a su hija.
—Mi padre —tu abuelo— se coló en la habitación de las niñas, ignorando el cartel de la puerta, vuestras advertencias y las mías. Vio que estábamos dándoles el biberón y pidió hacerlo él.
Tras una pausa para calmarse, continuó.
—Le dije que no, que se fuera, que no se suponía que debiera estar allí. Insistió, las niñas lloraban y yo empecé a ponerme nerviosa…
«Te estás poniendo nerviosa», pensó Jaume y decidió tomar el relevo.
—Sigo yo, ¿te parece, amor? —Anna exhaló un suspiro, contrariada consigo misma, pero, al fin, asintió—. Yo intenté convencerlo de que se fuera para que las niñas se calmaran y pudieran comer. Entonces, llegó tu padre, que sí se suponía que tenía que estar porque era su turno y, al ver la situación, le preguntó a tu madre si quería que se llevara a las niñas a otra estancia… Ya sabes cómo se pone tu abuelo cuando alguien le lleva la contraria. Nos habría dado igual de no estar las niñas allí. Pero estaban. Así que Anna le dijo que sí, que se las llevara. En cuanto salió por la puerta, tu abuelo fue detrás dando voces, alertando a todo el mundo. Brennan intervino enseguida y la discusión fue subiendo de tono. Tu padre aprovechó para escabullirse con el carrito y se metió en el sitio más alejado de la discusión que encontró. Y en cuanto Anna y yo nos hicimos cargo de las niñas, se marchó. Ya te imaginas dónde fue y lo que pasó después.
Lo que Andy podía imaginarse con lujo de detalles era el enfado de Dylan al descubrir que mientras él socializaba un rato con sus colegas moteros en la piscina, en la casa se había organizado una batalla campal y sus hijas recién nacidas habían acabado en la cocina, con un biberón en la boca. Un biberón que, al fin, ninguna de las niñas había querido tomar, por lo que se habían vuelto a dormir sin alimentarse.
No entendía cómo las cosas habían podido salirse tanto de madre. De su abuelo, no le extrañaba, pero saber que su padre y su suegro se habían enzarzado en una discusión con él no le cuadraba. Brennan era un hombre comedido y respetuoso. De su padre, no sabía qué pensar. El hombre que vivía en sus recuerdos era alguien enfermo por sus adicciones; sin embargo, el que había reaparecido en su vida la última Navidad, era lisa y llanamente un encanto de persona. Alguien a quien no conseguía imaginar metiéndose en medio de semejante jaleo. Y ya puestos, tampoco comprendía por qué a su madre se le había ocurrido echar mano de la leche refrigerada, en vez de despertarla. En resumen: estaba alucinando pepinillos.
—¡Esto es de locos! —fue todo lo que salió de la boca de Andy.
Anna asintió, pero fue Jaume quien le puso la cereza al pastel.
—Y tu marido ha dicho «basta». Nos ha pedido que le ayudemos a recoger las cosas para marcharos a casa.
Andy se quedó cortada. ¿Se iban?
Ajjjj…
Qué harta estaba de que algunos miembros de su familia materna siempre se las arreglaran para estropearlo todo. Hasta un momento tan especial, como el nacimiento de sus hijas, se había visto empañado por su soberbia y por sus exigencias. Si no lo había estado más, se debía exclusivamente a la determinación de Dylan de no permitir que se salieran con la suya. Cómo estaría de mal ahora, para haber decidido que se largaran de allí.
Al fin, Andy se sentó en la cama y apartó la ligera sábana que la cubría. Se sentía débil y cansada, pero dormir le había sentado bien. Despertarse con semejantes noticias, en cambio, no ayudaba nada a su bienestar. Todo lo contrario.
—¿Y qué vamos a hacer con los moteros? —dijo, como si hablara consigo misma.
Anna y Jaume tenían su hipótesis al respecto, pero se la guardaron.
—Ni idea, Andy. De eso, no ha dicho nada —apuntó Jaume.
«No diciendo nada, lo ha dicho todo», pensó ella. Tenían invitados y no le gustaba nada la idea de marcharse y dejarlos, pero tampoco estaba por la labor de contrariar más a Dylan. Él llevaba tolerando las memeces de su familia política desde el principio y, si aquel día había dicho basta, debía respetarlo.
Andy hizo un gesto de disgusto con la boca. Al fin, cogió ropa limpia de la maleta y su neceser, dispuesta a darse una ducha antes de poner rumbo a casa.
* * *
«Cuánta paz», pensó Ciro al llegar al mismo lugar donde hacía un buen rato ya había estado a punto de correr la sangre. El follonero de su abuelo ya no estaba en La Savina y todo había vuelto a la normalidad. Quizás, con un poco de suerte, Dylan hubiera cambiado de idea y la celebración pudiera seguir el curso que estaba previsto. Por el momento, la familia continuaba en el salón, así que aún había esperanzas. Decidió no hacer ninguna referencia al tema. Lo mejor era ir al grano.
—Danny pregunta si puede darle ya la merienda a Luz —dijo el chef, asomándose al salón donde toda la familia estaba reunida en torno a Andy.
Andy consultó la hora en su móvil y asintió.
—Sí, pero… ¿Te ha enviado a ti de mensajero? ¿Por qué no me llama y me lo pregunta directamente?
«Porque no puede», pensó Ciro. En cambio, se inventó una excusa.
—Porque está jugando a la guerra de agua con todos tus amigos ingleses. Tranquila, creo que lo tienen controlado. Eso sí, me parece que el bando que gana no es el de tu hermano… —añadió, riendo.
La mayoría de los moteros y sus parejas estaban en la piscina infantil, implicados en una guerra acuática de la que nadie que se acercara por ahí lograba salir seco. Dylan le había encargado que le pidiera al muchacho que regresara a la casa con Luz y se preparara para marcharse de la finca. Sin embargo, al llegar, Ciro había encontrado a todo el mundo pasándolo tan bien con Luz, Alba y la hija de Dakota, que no le había dicho nada. Confiaba en Pau y en su capacidad para resolver entuertos. Quería darle tiempo a su tío para que, al menos, lo intentara. Así que, aprovechando que todos estaban entretenidos, se había llevado el móvil que Danny había dejado junto con su camiseta y sus zapatillas en el césped, con la excusa de evitar que se mojara. De esa forma, se había convertido en el mensajero. También había evitado que el follón del salón trascendiera a aquel sector de la finca.
En aquel momento, Ciro reparó en algo.
—Oye, ¿dónde está Dylan? ¿Tus preciosas hijas se han despertado?
Al igual que había hecho el chef, Andy también salió del paso con una excusa.
—No, las niñas duermen. Y su padre está en un lugar donde, excepto yo, nadie puede entrar. Imagino que está intentando quitarse esa pintura tan molona que le habéis puesto —repuso.
Y sonrió satisfecha de haber sonado tan convincente.
—¡Oye, que yo no he tenido nada que ver con eso, ¿eh?! Aunque, sí, hay que reconocer que mola muchísimo… —concedió riendo—. Vale, voy a prepararle la merienda a Luz. Os veo luego —se despidió.
En cuanto el chef se marchó, Chad puso en palabras lo que todos estaban pensando.
—Si Ciro viene de allí y pregunta por él, es que Dylan sigue sin ir donde están sus amigos… —comentó. La familia estaba al tanto de la batalla acuática porque él se había acercado hasta la casa de la piscina a comprobar si su yerno estaba allí, y los había visto pasando un buen rato.
En efecto, «¿Dónde está Dylan?» se había convertido en la frase más repetida aquella tarde. Desde hacía más de media hora nadie había podido dar con él. No estaba en la casa. Tampoco en la piscina, ni en la rosaleda, ni en el aparcamiento… Y su monovolumen continuaba exactamente donde lo habían dejado al llegar por la mañana.
Chad y Brennan, que se atribuían (erróneamente) el «mérito» de haberlo disgustado, empezaban a estar muy preocupados. Anna no se quedaba atrás en preocupación, puesto que, sabiendo la seriedad con la que Dylan se tomaba todo lo relacionado con sus hijas, estaba convencida de que la verdadera razón de su enfado estaba directamente relacionada con ella. Su yerno era un padre que ejercía de tal las veinticuatro horas del día. No debía haberle sentado nada bien descubrir que su suegra había tomado una decisión sobre sus hijas sin consultar a nadie.
Andy también estaba preocupada. No lo negaría. Y, sobre todo, desilusionada de que un día de celebración acabara convertido en un disgusto para Dylan y para todos, por culpa de su abuelo. Pero su preocupación era de naturaleza diferente, pues se imaginaba cuál era la razón de que su marido estuviera desaparecido. Cuando se sentía agobiado o enfadado por algún asunto, solía aislarse. Él lo llamaba «engrasarse las manos» con su moto en el garaje o «cocinar algo rico para sus chicas» y, en ese caso, donde se ensuciaba las manos era en la cocina, en la que podía llegar a estar solo durante dos o tres horas. En el fondo, lo que hacía era intentar desconectar de la preocupación o del enfado, y volver a tomar el control de sus emociones. Probablemente, eso mismo era lo que estaba haciendo ahora. Aquella finca ofrecía una infinidad de escondites ideales para alguien que quería un rato de paz a solas.
—Voy a buscarlo —dijo Brennan cuando ya no fue capaz de permanecer sin hacer nada ni un minuto más—. No quiero pensar en desgracias, pero esto empieza a preocuparme mucho…
—Te acompaño —ofreció enseguida Chad.
Jaume apretó amorosamente la mano de Anna y también se unió a la expedición.
—Voy con vosotros. Entre los tres cubriremos más terreno.
Los hombres ya se habían levantado de sus respectivos asientos cuando Andy intervino.
—Creo que no es una buena idea. —Su padre y su suegro se volvieron a mirarla con interrogación en la mirada—. No os preocupéis, seguro que está bien. No pasa nada.
—Algo tiene que pasar —repuso Brennan—. Dylan no se marcharía sin avisarte dónde va, Andy.
Ella le ofreció una sonrisa tierna.
—No se ha marchado. Porque, como bien dices, no se iría sin avisarme. Si no ha dicho nada, es porque no tiene móvil. Los chicos se lo han quitado. Quédate tranquilo: tu hijo sigue en la finca. Ya vendrá cuando se haya calmado.
Brennan exhaló el aire, contrariado. Se suponía que él estaba a cargo de coordinar todo lo necesario para que Dylan pudiera atender a sus invitados con tranquilidad. Era quien tenía que aportar soluciones si se presentaba algún inconveniente. En cambio, dejándose arrastrar por la soberbia de un individuo que era incapaz de pensar en otra cosa que en sí mismo, se había convertido en parte del problema.
—Eso espero, querida —concedió, cabizbajo.
«Y yo», pensó Andy.
* * *
Dylan se había alejado por el camino que conducía a la antigua casa de los guardeses y, a mitad de camino, el calor lo había disuadido de continuar andando. Entonces, había buscado un lugar sombreado entre los árboles y allí estaba, sentado en un tocón, sudando como un pollo en una tarde en la que el termómetro marcaba los 32ºC. Esperaba que, al menos, estuviera eliminado por los poros parte del disgusto monumental que tenía al abandonar la casa.
No dejaba de asombrarlo qué cambio más radical había dado su vida de dos años a esta parte. Había pasado de ver la vida a través de una botella de alcohol, a convertirse en un hombre casado y padre de tres niñas. De ser un pasota, al que todo se la sudaba, a transformarse en este tipo de ahora, que se sentía tan responsable de esos dos seres pequeñitos que había ayudado a traer al mundo, que no podía concebir la simple idea de no estar pendiente de ellas cada minuto del día.
De un extremo al otro, tío. Joder, ¿qué problema tienes con el medio?
Por lo visto, debía tener uno muy grande, ya que en aquel preciso momento lo único que quería era cargar todos los bártulos en el coche y largarse de allí, con Andy y las niñas, y no mirar atrás. El pasota de antaño, que todavía vivía en él, en algún recóndito rincón, no dejaba de decir «¡lárgate y que les den a todos, tío!». Y, en ese «todos», también estaban incluidos sus colegas del MidWay. Que lo convirtieran en una caricatura andante, vaya y pase, pero ¿por qué le habían quitado el móvil y el reloj? ¿Qué clase de broma era esa?
La culpa es tuya. Debiste haberles dicho que, obviamente, ni tu mujer ni tú estabais para visitas, y pasar de ellos.
Pero no lo había hecho. Con tanto ajetreo, se le había ido de la cabeza. Intentando minimizar los efectos del desastre, no había tenido mejor idea que pedirle ayuda a Pau, y ahora estaba con la mierda hasta el cuello y más cabreado que un babuino.
¡JODER! ¡Estás desquiciado!
Sus hijas tenían un buen hogar, vivían rodeadas por personas que las querían y cuidaban de ellas. Personas serias y confiables. Andy y él no estaban solos. No había razón para tanta preocupación, para tanto miedo. No había razón para ese sinvivir en el que estaba metido hasta el cuello desde que Andy había dado a luz. Tampoco para todo el estrés que había acumulado durante su embarazo.
Sin embargo, con razón o sin ella, allí estaban sus miedos, su preocupación… Su ataque de responsabilidad. Y esa necesidad imperativa de tenerlo todo bajo control.
Dylan bajó la cabeza. Exhaló el aire en un suspiro.
El problema era que sus hijas también tenían gente tóxica cerca, pensó. Y a esas personas no iba a mostrarles ninguna piedad. En el caso de Luz, había tenido que hacer de tripas, corazón y aprender a contemporizar porque esas personas ya estaban en la vida de la pequeña cuando él había llegado a ella. Ahora, las cosas iban a cambiar. El nacimiento de las mellizas le había dado una excusa políticamente correcta para limitar el acceso de esas personas a Luz. No era que tuviera algún problema en ser políticamente incorrecto… Mucho menos, después de la actuación estelar del día por parte del abuelo de Andy. El segundo premio, sin duda, era para su perrito faldero. Las tres hermanas parecían hijas de distintos padres. Anna y Neus eran tan buena gente; Roser era lisa y llanamente un asco de persona.
Dylan no tenía ningún inconveniente en ser el malo de la película. Todo lo que había tragado, algo de lo que no se arrepentía en absoluto, tenía una buena razón detrás. Una buenísima razón de cuatro letras: Andy. Pero aquella misma mañana, ella había delegado en él la decisión de «qué, quién y cuándo» en relación a las niñas, y se lo había dicho a su abuelo con todas las palabras. O sea, tenía luz verde para establecer un cerco electrificado alrededor de su familia, de la que solo él tenía el mando. Y pensaba usarlo a discreción. No quería a Francesc Estellés cerca de sus tres hijas. Tampoco a Roser. Esa clase de gente no les aportaría nada bueno. Que se fueran con su influyente apellido y sus gilipolleces a tocarle las narices a otro que se dejara. Él no estaba por la labor.
Y en cuanto a Pau… El menorquín había pasado de odiarlo a muerte a emplearse a fondo para echarle una mano cada vez que se le había presentado la ocasión. Cometía errores, sí. Y cuando se equivocaba, como buen Estellés, lo hacía a lo grande.
Definitivamente, no eran amigos. Dylan desconfiaba de él. Tenía claro que, llegado el momento, si había que alinearse junto a alguien, Pau escogería a su padre, independientemente de las circunstancias. Sin embargo, no podía negar que el tío de Andy había cambiado mucho en su trato con él. Especialmente, después de la boda. Y tampoco podía perder de vista que Pau ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Andy.
Pero le había asegurado que su padre no sería un problema si recibían a sus amigos en La Savina, y lo había sido. De hecho, un problemón con pe mayúscula. Así que, ¿qué se proponía, realmente, cada vez que le ofrecía su ayuda? No lo veía nada claro.
Soltó el aire en un bufido.
—¿Puedo sentarme? —dijo en aquel momento una voz que a Dylan no le costó reconocer.
El irlandés alzó la vista. Hizo una mueca irónica que el maquillaje convirtió en un besito sexi.
Hablando del rey de Roma…
* * *
Pau se las vio y se las deseó para mantenerse serio ante las vistas. El talento creativo de los amigos de Dylan era innegable y un tanto inesperado tratándose de tipos a los que, por lo que sabía, solo les interesaban las motos de la marca Harley-Davidson. No obstante, era consciente de que el enfado de su sobrino político también era innegable y él venía en son de paz; lo último que quería era añadir más leña al fuego.
—También puedo quedarme de pie, si lo prefieres —añadió ante el persistente silencio de Dylan.
Él respiró hondo antes de volver a posar sus ojos sobre el tío de Andy.
—¿A qué has venido? —le preguntó. Lo hizo en su lengua nativa, dejando claro su poco interés por esforzarse en que la comunicación fluyera.
En el fondo, Dylan también le habló en inglés porque sabía que Pau detestaba que alguien que vivía en su isla desde hacía un año y medio y que había aprendido a hablar el menorquín con fluidez, se dirigiera a él, un orgulloso menorquín de buena cepa, en la lengua de Su Majestad Isabel II del Reino Unido.
Pau acusó recibo del puñetazo en la mandíbula figurado que el motero irlandés acababa de darle y fue a sentarse en otro tocón cercano. Estaba unos sesenta centímetros por detrás del de Dylan, por lo que si él no se giraba, acabaría hablándole a su espalda, pero estaba decidido a intentarlo. Daba igual si de pie o sentado, en inglés o en menorquín.
—Se ha ido y no volverá.
¿En serio? Espero que no te importe que no me crea una mierda de lo que dices.
Dylan permaneció en silencio y de espaldas al menorquín.
—No voy a apuntarme el tanto porque no es mío, sino de mi madre —insistió Pau—. Pero lo que importa es que ya no está en la finca y no va a volver. Ni hoy ni mañana.
Pues mira qué bien.
El silencio de Dylan persistió.
En parte, se debía a que el pasota que aún vivía en algún rincón de su mente, seguía abogando por el «¡lárgate y que les den a todos!». En parte, a que lo que oía no le satisfacía. Ignoraba qué lo dejaría a gusto; solo sabía que lo que estaba oyendo no lo hacía.
—Vale, a ver, Dylan… —volvió a decir Pau—. Mi padre nunca ha sido una persona fácil de llevar. Es soberbio, autoritario e impredecible. Nunca sabes con qué te va a salir. Ahora la vejez lo ha vuelto todavía más impredecible…
Dylan lo fulminó con la mirada.
—Como se te ocurra intentar justificarlo, tú y yo vamos a acabar a hostias —le advirtió.
«Vaya, ¿ya hablas? Casi mejor, te hubieras quedado calladito», pensó el menorquín con enorme disgusto. Ese lado pendenciero y barriobajero de su sobrino político lo irritaba sobremanera.
—Lo que intento decir es que lo que hizo esta tarde fue tan inesperado para mí como la reacción de tu padre. ¿O es que te esperabas que le plantara cara de esa forma? Brennan no lo zurró de milagro, Dylan… Te juro que no sabía a quién contener primero —dijo, sacudiendo la cabeza al recordar la escena—. La edad los vuelve imprevisibles de por sí, aunque hayan sido las personas más tranquilas del mundo. Imagínate, si encima han sido fieras.
En eso, Dylan tenía que reconocer que Pau estaba en lo cierto. Aunque las consecuencias de lo sucedido se habían llevado los titulares de su enfado, no podía negar que la reacción de su padre había sido, como mínimo, preocupante. Al margen de que le agradara que Brennan metiera en cintura a quien se pasara de la raya, con independencia de si su nombre era Francesc Estellés o Pepito Pérez, no había sido una reacción aceptable.
Tenía que darle la razón, pero, en cambio, guardó silencio. Seguía demasiado enfadado.
—Se fue y no va a volver por aquí. Y sé que no lo hará porque mi madre pronunció las palabras «estoy muy harta». La última vez que las dijo, estuvieron separados más de un año. Ella lo dejó.
Dylan se volvió a mirar a Pau. Según la familia, Lucía y Francesc eran una pareja sólida y estable.
—Yo era un adolescente. Tenía quince años. Todos dicen que mi padre estaba cansado de su esposa enferma y que mi madre lo engatusó. Pero no es así. Se enamoraron. Mi madre lo adora. Y él a ella. La prueba es que, hoy por hoy, sigue siendo la única persona a la que escucha. Y si las cosas se ponen difíciles, él acaba cediendo. Complaciéndola. Aunque no esté de acuerdo ni dé el brazo a torcer de cara a la galería. No quiere perderla… —Tras una pausa, añadió—: No tenéis por qué iros, Dylan. Podemos retomar el plan original y continuar donde nos quedamos. Solo Brian sabe lo que sucedió en el salón y no va a contarlo.
—¿Evel lo sabe?
—Sí. Vio a mis padres discutiendo en el aparcamiento. Se preocupó y fue a buscarme. Es un buen tipo… Cuando le conté lo que pasaba, enseguida ofreció la casa de su abuela en Cala Morell… Por lo visto, es grande… Bueno, tú lo sabrás, estuviste instalado allí un tiempo, ¿no?
Dylan concedió con un asentimiento de la cabeza.
—Mira… Tienes todo el derecho del mundo a estar cabreado, a mandarme a la mierda y pasar de mí. De hecho, si quieres que me largue, me iré ya mismo. Pero no hay por qué cancelar los planes. Pueden continuar aquí o en la casa de Brian, tú decides. Esto debería ser una fiesta, Dylan. Habéis tenido dos niñas sanas y hermosas, y todos vuestros amigos están aquí para celebrarlo con vosotros. ¿Puedo pedirte que no permitas que mi padre se cargue la fiesta, como suele hacer siempre? ¿Por favor?
Su discurso era bueno, pensó Dylan. Eso tampoco podía negarlo. Pero luego, ese era el gran talento de Pau Estellés, lo que le había allanado el camino a la cumbre del emporio familiar: su indiscutible capacidad de venderle hielo a los esquimales. ¿Hasta qué punto su ofrecimiento era desinteresado?
—¿Estás queriendo decirme que te da igual dónde siga la fiesta, mientras siga? —repuso, desafiante.
Pau sonrió. Tenía su punto vérselas con alguien que lo veía venir a kilómetros.
—¿Me creerías si te dijera que sí?
—Prueba, a ver…
Pau respiró hondo. Su sonrisa desapareció.
—Metí la pata con Andy el día que nacieron las niñas. No fue mi intención, pero me equivoqué y le hice mucho daño —reconoció—. Si aceptas la oferta de Brian, mi sobrina tendrá más razones para adorarlo a él… Y muchas más razones que antes para estar enfadada conmigo por volver a decepcionarla. Así que… No, no me da igual. Necesito que Andy sepa que te he convencido de quedarte aquí, en La Savina, y seguir adelante con la celebración. Eso me ayudaría a recuperar algunos puntos con ella… —Suspiró—. Fíjate, estoy tan abajo en las apuestas que me conformaría con uno…
Guau. Oír la palabra «necesitar», viniendo de un Estellés, es toda una novedad.
—Además… Honestamente, no creo que tengas alternativa, Dylan —continuó Pau—. Andy no quiere irse. Y menos aún, que vuestros amigos se enteren del porqué. Tu mujer es una gran anfitriona, mucho mejor que Anna o, incluso, que yo mismo. Si le pides que pase de todo el mundo y se vaya a casa contigo, lo hará por ti, por no ponerte las cosas más difíciles, pero, en el fondo, se va a sentir fatal por partida doble; por desentenderse de sus invitados y porque ellos sepan la razón. La conoces mejor que yo, y sabes que esto es así.
Él apartó la mirada. Desde luego que lo sabía…
Y si lo sabes, ¿se puede saber qué haces aquí, comiéndote el coco? Te has largado sin decirle nada. Estará preocupada. ¡Joder, tío, ¿a ti qué coño te pasa?!
Dylan se levantó de inmediato ante la mirada sorprendida de Pau y, sin decir ni media palabra, se puso en marcha de regreso a la casa principal.
Pau tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no echarse a reír ante la hipnótica cadencia de aquellas caderas que resultaban tridimensionales por efecto del pañal. Decidió apartar la mirada de aquellas piernas tatuadas y de los grandes lazos de sus patucos rosas, que ondeaban graciosamente a cada paso que daba. Por lo visto, su último argumento lo había convencido. O, eso esperaba. Y no quería estropearlo todo, echándose unas más que justificadas risas a cuenta de su aspecto.
—Hay otra razón más para quedarte. No tiene que ver contigo, ni conmigo ni con Andy, y estoy seguro de que te va a gustar… —anticipó en un intento de atraer el interés de Dylan.
El motero irlandés le lanzó una mirada de refilón, pero siguió andando sin decir nada.
—Le he preparado una sorpresa a Ciro… —continuó, volviendo a lanzar el sebo.
Joder. Cuántas vueltas. Lo tuyo no es ir al grano, ¿eh?
Dylan sacudió la cabeza, y con ella, las puntillas de su gorrito, logrando que Pau tuviera que llevarse la mano a la boca para contener la risa.
—¿Quieres soltarlo de una vez, tío? —se quejó el irlandés con impaciencia. Y esta vez, lo hizo en menorquín.
Pau esbozó una gran sonrisa y se acercó para contárselo al oído.
—¿Qué te parece? —quiso saber, después de explicarle en qué consistía su sorpresa.
Dylan no pudo más que sonreír. Y hacerlo después de tanta tensión le supo liberador.
—¡Que eres un liante de cuidado! Pero me gusta tu sorpresa…
—Y puede que funcione.
—Sí. Puede que funcione —concedió Dylan.
Y vio que Pau se frotaba las manos, encantado.
___________
_____________________________________________________
©️2025. Patricia Sutherland. Todos los derechos reservados.
Este material es solo para tus ojos. No lo compartas ni lo transcribas.
Gracias por respetar mi trabajo. ¡Y por leerme! 🩷
Comentar Ir a Inicio 🔝 Ir a Principal 🔙
COMENTARIOS
¿Quieres compartir tu opinión o hacerme alguna sugerencia?
Si has disfrutado de este texto exclusivo y quieres compartir tu opinión o hacerme alguna sugerencia sobre historias que te gustaría ver en Club Románticas, ¡sírvete tú misma! Me encanta que "me cuentes cosas" 😜 ¡Y siempre respondo! ¡Muchas gracias!
IMPORTANTE: No olvides indicar tu nombre y tu localidad en el apartado correspondiente. De lo contrario, no sabré a quién pertenece el comentario ¡y quiero saberlo! ;)
